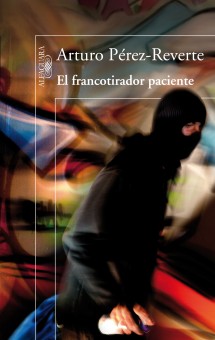"CARTAS QUE HABLAN" (MIS ARTÍCULOS V)
“CARTAS QUE HABLAN” Extremadura (Cáceres), 22-7-05, p. 73.“LA SANGRE DERRAMADA”, Hoy (Badajoz, 24-9-05), p. 61. ![]() 80.-“ANTONIO SALGUERO NOS CUENTA LA HISTORIA DE LAS PUBLICACIONES EN EL IES EMERITA AUGUSTA”, http://iesemeritaugusta.juntaextremadura.net/revista/ARTICULO/A40/A4000.
80.-“ANTONIO SALGUERO NOS CUENTA LA HISTORIA DE LAS PUBLICACIONES EN EL IES EMERITA AUGUSTA”, http://iesemeritaugusta.juntaextremadura.net/revista/ARTICULO/A40/A4000.
“¡QUE LA TIERRA TE SEA LIGERA!”, Mérida (Mérida), septiembre 2006, pp. 105-106.Indagando en los orígenes de la poesía en Extremadura, tuve un feliz encuentro con una joya bibliográfica del mundialmente reconocido Antonio Rodríguez-Moñino, bibliófilo y bibliógrafo extremeño de Calzadilla de los Barros.
El contenido del libro al que me refiero, Historia literaria de Extremadura, resulta llamativo porque, hasta el momento, es el único estudio que, situado en los tiempos más remotos, investiga las primeras manifestaciones de la poesía en nuestra región, conservadas hoy gracias a que fueron grabadas en piedra. No obstante, Moñino es consciente de que la crónica del sentimiento poético de nuestra tierra comienza cuando aparecieron sus primeros pobladores, aunque aquellas primeras declaraciones de amistad, de pasión amorosa, de dolor se las haya llevado el viento por su carácter verbal o por la caducidad del soporte en que debieron ser grabadas (tablas de arcilla, pergaminos).
Aunque el libro mencionado, sólo por su título, debe interesar a todos los extremeños, es lógico que resulte más fascinante a los emeritenses, porque Rodríguez-Moñino sitúa el comienzo de la poesía de autores extremeños en Augusta Emerita, donde se han conservado en piedra los primeros vestigios de la poesía creada en Extremadura desde la fundación de la colonia en el año 25 a. C.
Curiosamente, ha sido el rito a los muertos (muy patente en todas las culturas antiguas) el que ha propiciado que estas primeras muestras poéticas hayan llegado a nosotros en inscripciones funerarias y que sea fácil conocerlas en una ciudad como Mérida, que dispone de varios yacimientos funerarios o columbarios (palomares), llamados así porque los nichos abiertos en sus paredes, para guardar en urnas las cenizas de los cuerpos incinerados, se parecían a los huecos de un palomar.
Esta lírica pionera, cuyo objetivo primero no fue poético sino puramente testimonial (su intención era dejar constancia del dolor por la ausencia de un ser querido), comienza con textos escuetos (“Lucio Valerio Reburio, soldado licenciado, de 80 años. Aquí yace” -final del s. I d. C.-) y meramente informativos (“Aquí yace Cayo Nonio Batullo. / Aquí yace Fausta Celia. / Aquí yace Specia Atlia. / Esposas mías las dos” (s. I d. C.). El carácter poético de estas inscripciones se halla en una frase tópica, que provenía de Roma y se colocaba al final de la inscripción en forma de anhelo trascendente, dirigido a la persona inhumada: SIT TIBI TERRA LEVIS (“Deseo que la tierra no te pese, … deseo que la muerte no te afecte, … deseo que no sufras, … deseo que vivas eternamente en paz”).
Sin embargo, este tono poético exclusivo de la frase final, que es característico en las inscripciones funerarias del siglo I, va a impregnar todo el texto a partir del siglo II cuando comienza a ser redactado con mayor extensión y un tono más lírico, en consonancia con el deseo terminal. Así se puede deducir del enunciado siguiente que, ofrecido al niño Juliano, hijo del griego Sóstenes y de la emeritense Gaiena, incluye una invocación para conmover al caminante que pasa junto a la tumba (los cementerios se situaban a los lados de las vías de acceso a la ciudad):
Mi madre Gaiena ¡Oh tú que caminas junto al sepulcro!,
construyó esta estela con mi padre Sóstenes.
Habiéndome lamentado mucho pues para mí, pequeño, era
el mes sétimo no completo; mi nombre Juliano.
[Aquí yace. Que la tierra te sea ligera.]
(s. II d. C.)
Esta ampliación del texto y de la intención lírica se detecta también en otros enunciados lapidarios como, por ejemplo, en el de Marco Cornelio Polión, hijo de Marco, donde desaparece el carácter informativo, que es característico de las lápidas anteriores, y su lugar es ocupado por una reflexión sobre el dolor dirigida al visitante de la tumba:
De tal modo permita la fortuna que jamás hayas conocido el dolor,
que lo apartes de ti en cuanto puedas hacerlo,
que hayas conocido lo digno de piedad
que es el dolor cuando un joven es incinerado;
pide ahora en recompensa que tú,
quienquiera que seas el que aquí estés, digas: séate la tierra ligera.
(s. II d. C.)
Otras inscripciones de esta época aumentan su intensidad emocional como la de Antonio Saturnino que, adelantándose siglos a la pasión romántica, plasma en el texto funerario de su esposa el tremendo dolor que ha sentido por su muerte asegurando que, desde entonces, se siente muerto en vida … tan grande era su amor: “Si algo me queda por vivir sobre dichos años, / cuéntese como si yo hubiera fallecido”.
La inscripción de Julio Fénix señala, en una lápida de mármol, el lugar donde se encuentran los restos mortales de Julia Anula, hija de Cayo, y aprovecha para arremeter contra el trágico destino que se la ha llevado en el mejor momento de su vida:
Julia Anula, hija de Cayo, aquí yace.
Por el Hado nefando prevenida poco vivió;
la muerte arrebatóla cuando contaba dieciocho abriles de su joven edad.
Dile, ¡oh viandante!: séate la tierra ligera”.
En fin, estas manifestaciones son muestras de que hace dos mil años las personas amaban y sufrían idénticamente a nosotros y de que gozaban de un hondo sentido poético que, aunque elemental, es indicio de una época, donde ya existía un ambiente literario y una base cultural, que resulta un digno comienzo de la historia literaria de Extremadura.
Aparte de estas inscripciones funerarias existen otros vestigios poéticos en Augusta Emerita. Por ejemplo, en el siglo V (año 483), el gobernador (Dux) de Mérida Salla reconstruyó el puente romano, que era intransitable, y mandó colocar en latín una inscripción conmemorativa de la restauración en el arco central del puente, que desapareció en una inundación del siglo XVII. El texto, que por sus características tonales se puede considerar poético, decía así:
Había deslizado las antiguas moles la vetustez destructora
la obra estaba desmoronada y rota de vieja.
La vía colgante por sobre el río había perdido el uso
y el puente, caído, se negaba a dar libre paso.
Ahora, en tiempo del potente Eurico, rey de los Godos,
que ordenó cultivar las tierras que le fueron dadas,
el magnánimo Dux Salla ansió extender la fama
de su nombre y añadirle nuevos títulos,
pues, después de haber renovado la ciudad con magníficas murallas,
no paró hasta consumar este mayor milagro:
Construyó arcos, fundamentólos por debajo de las olas
y superó, imitándola, la maravillosa obra del primer autor.
No dejó de persuadirle a crear tan gran monumento
el amor a la patria del sumo sacerdote Zenón.
Ciudad augusta, feliz, duradera por los largos siglos
por el favor del Dux y del Pontífice.
La importancia de Mérida no sólo fue patente durante la Antigüedad, pues en la Edad Media aparece magnificada en romances como, por ejemplo, el que comienza “De Mérida salió el Palmero”, donde este personaje, delante de Carlomagno, destaca tanto las bellezas de Mérida (“trescientos castillos tiene / bien se vos defenderae”) que los caballeros Roldán y Oliveros protestan:
Miente, señor, el Palmero,
miente y no dice verdade,
que en Mérida no hay cien castillos
ni noventa a mi pesare,
y éstos que Mérida tiene
no tien quien los defensare,
que ni tenían Señor
ni menos quien los guardare,
El Palmero emeritense se siente ofendido y responde contundentemente propinando a Roldán un tortazo. La situación se acalora, pero el emperador impone calma y el romance termina civilizadamente.
En fin, no se han confundido quienes han manifestado que Mérida es una ciudad eminentemente poética, pues no sólo ha contado con numerosos poetas en los años 50 del siglo XX y en la actualidad sino que ahora sabemos, gracias a las indagaciones de Rodríguez-Moñino, que la poesía y los poetas están presente en ella desde tiempos inmemoriales.
“AMBIENTE CULTURAL DE CÁCERES EN EL MEDIO SIGLO”, Alcántara (Cáceres), julio-diciembre 2006, pp. 53-59.En Cáceres, el ambiente cultural en la mitad del siglo XX giraba en torno a la revista Alcántara, fundada por Tomás Martín Gil, Jesús Delgado Valhondo, Fernando Bravo y José Canal el 10 de octubre de 1945 con el subtítulo de “Revista literaria. Publicación mensual de los Servicios Culturales de la Excelentísima Diputación de Cáceres” [confirmar esto porque la Diputación no se hizo cargo de la revista hasta el nº 15, si no recuerdo mal]. Su objetivo primordial era recoger y difundir el ambiente de inquietudes que el consejo de redacción detectaba por aquella época en la región.
No obstante, la revista se convirtió en el centro de la poesía extremeña durante las décadas de los 40, 50 y 60, pues en sus páginas publicaron los más destacados poetas extremeños del momento. En conjunto, la tendencia predominante fue la de la poesía arraigada, que tuvo en el soneto su medio primordial de expresión, y la actitud general fue la oposición más o menos velada a nuevas formas de expresión propuestas por jóvenes creadores (como ejemplo, está la oposición a la revista Arcilla y Pájaro o el artículo “El superrealismo, enfermedad del arte” de Carlos Callejo, que luego sería director de la revista cacereña).
Alcántara incluye entre sus secciones una titulada “Crónica”, donde ‘Curio O’xilio’ comenta las actividades culturales. A partir del número 33, Jesús Delgado Valhondo será autor de una sección titulada "Notas breves de dentro y de fuera" que, firmada con el nombre de José de la Peña, ofrece datos y opiniones sobre muchas de las actividades que surgen de estas inquietudes. En el número 37 (1950), Valhondo inicia una nueva sección titulada "Al margen de los libros", donde comenta poemarios recibidos en la Redacción de la revista cacereña.
En el ámbito creado por Alcántara surge una tertulia, que toma el relevo del Ateneo cacereño desaparecido en 1936. Su motor fue Tomás Martín Gil, que sería relevado a su muerte por el catedrático y director del Museo Provincial Miguel Ángel Ortí Belmonte. A esta tertulia asistieron Agustín y Bravo, Carlos Callejo, José Canal, José María de la Puente (conde de Portillo), Jesús Delgado Valhondo, Víctor Gerardo García-Camino, Miguel Muñoz de San Pedro (conde de Canilleros) y Pedro Romero Mendoza. La tertulia Alcántara se solía celebrar en el Café Metropol o en el Café Toledo pero, ante la incomodidad de ser lugares concurridos y ruidosos, el conde de Canilleros invitó a sus componentes a celebrarla en su palacio de la plaza de Santa María. Esta tertulia organizó y participó en múltiples actividades y sobrevivió hasta la década de los 70, después de colaborar en la creación de la Universidad de Extremadura
A comienzos de 1950, la revista Alcántara cumplía su sexto año editando el 31 de enero su número 27. Las colaboraciones más relevantes estaban firmadas por Enrique Segura Covarsí, Adelardo López de Ayala, Carlos Callejo, José Canal, Antonio López Martínez, Fernando Pérez Marqués, Pedro Romero Mendoza y Manuel Arce. En la relación de libros editados, destacaban Ausencia de mis manos de Manuel Pacheco, La espera de José María Valverde, Desde la lejanía de Alfonso Albalá y Medallones Extremeños (II) de Manuel Monterrey. Entre las colaboraciones se distinguían las “Llamas de capuchina” de José Canal, una especie de greguerías llenas de ingenio y humor: “La pierna de un baturro es un bastón de mando al revés” o “La ‘f’ parece que siempre le va haciendo el amor a la ‘j’”.
En los inicios de la década, Cáceres cuenta con las actividades de los Seminarios de la F. E. T y de la J. O. N. S., que organizan cursos de conferencias sobre temas literarios, agrarios, sociales, educativos, filosóficos y, especialmente, económicos y sociales con ponencias cuyos títulos muestran las inquietudes de aquel momento: “La familia, preocupación fundamental del Estado español” o “La previsión y la lucha contra el paro forzoso” (por estas fechas, el Ministerio de Trabajo tiene que conceder 2.500.000 de pesetas a Badajoz y 2.125.000 de pesetas a Cáceres para atenuar el paro).
También se muestra muy activa la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto cuyos componentes, en aquel momento universitarios, se interesan por activar el ambiente cultural con la organización de conferencias sobre temas variados, visitas arqueológicas y el apoyo a actividades en decadencia como el Seminario de Estudios Extremeños de Cáceres, que reactivan con Cursos de Conferencias como “Antonio Hurtado, autor teatral” por Domingo Tomás Navarro, “Necesidad de periodistas extremeños” por Narciso Maderal o “La juventud y el porvenir de Extremadura” por Crescencio Rubio. También revitalizan el ambiente con recitales poéticos como aquel en que intervino Fernando Bravo con una charla sobre la inclusión de la poesía en las bellas artes y el poeta Santos Sánchez-Marín con un recital de poesía. En 1951, Radio Cáceres emite el primer número de la revista literaria Amaranto, que fue dedicado a Gabriel y Galán en el aniversario de su muerte.
En 1952, la tertulia Alcántara celebra un homenaje a Antonio Reyes Huertas con una velada necrológica en Radio Cáceres, donde Muñoz de San Pedro leyó una nota biográfica, Cástulo Carrasco recitó los poemas “Camposanto” y “Esa mano de tierra” de Jesús Delgado Valhondo y varios ponentes (Narciso Puig, Dionisio Acedo, Fernando Bravo y Romero Mendoza) trataron sobre diversos aspectos de la obra del novelista extremeño. Al final de este año, es creada la Institución Universitaria “Donoso Cortés” en Cáceres por iniciativa de la rama de hombres de Acción Católica, que abre sus aulas a estudiantes de Derecho y Filosofía y Letras, llamando así la atención, junto con el C.E.D.E.U. de Badajoz, sobre la necesidad de una Universidad para Extremadura.
A mediados de 1954, el S. E. U. de Cáceres edita el primer número de su revista hablada, cuyo contenido fue una presentación de Díaz Moreno, varias intervenciones (“Misión del cine-club” por el sr. Turégano, “Abstracción en el Arte” por Prudencio Rodríguez y “Dos poetas cacereños: Jacinto Berzosa y Prudencio Rodríguez” por Juan Iglesias), recital de poesía de Prudencio Rodríguez, Gil Encinar, Pedro María Rodríguez y Jacinto Berzosa (grupo de Arcilla y Pájaro), concierto de Duarte y Jacinto Berzosa (aquí como director de la Banda Municipal de Cáceres) y cierre con el tema “Actualización de la leyenda de San Jorge” por Ávila Talavera.
En 1955, el Departamento de Seminarios de la Falange de Cáceres organiza un recital poético en el que intervienen el sevillano Fausto Botello, el pacense José Luis Tafur y el canario Guillermo Servando. En la primavera de este año, el gobernador civil de Cáceres, Antonio Rueda, organiza las Jornadas Literarias por la Alta Extremadura, una actividad que lleva a sesenta y dos escritores extremeños y foráneos por la parte norte de Cáceres, para que la conocieran y dieran fe de su atractivo. Lali Soldevilla recitó poemas medievales en la plazuela de San Mateo de Cáceres y en la escalinata del monumento a Pizarro en Trujillo.
También se festejó, a mediados de 1955, la Feria del Libro de Cáceres con un acto en el ayuntamiento donde intervinieron el alcalde Luis Ordóñez y el director de Alcántara Romero Mendoza. Por estas fechas, la Casa de la Cultura organiza un recital poético con la intervención de Fernando Bravo, José Canal y Jesús Delgado Valhondo y una exposición con cuadros de Adelardo Covarsí, Eugenio Hermoso, Magdalena Leroux, Ortega Muñoz, Solís Ávila y esculturas de Pérez-Comendador.
En 1956, Cáceres celebra la Fiesta de la Poesía con páginas especiales en el Extremadura y audiciones poéticas en la emisora local. El “Teatro al aire libre”, dirigido por José Tamayo, representa en la plaza de Santa María de Cáceres “Los intereses creados” de Benavente y “Edipo” de Pemán. El Certamen Poético del S. E. U. de Cáceres en homenaje a Gabriel y Galán lo gana José Canal con “El poeta necesario”; José María Valverde y Adriano del Valle reciben una mención especial. Para celebrar la Consagración de Extremadura al Corazón de María se convoca un concurso literario, cuya flor natural fue concedida a Eugenio Frutos por una loa escenificada; también fueron premiados los hermanos Murciano y Francisco Cañamero. Además, en este año, se celebra una velada literaria en homenaje a la Virgen de la Montaña, donde recitan poemas Fernando Bravo y Gabriel Romero, y la Casa de la Cultura de Cáceres organiza un ciclo de conferencias en honor de Menéndez Pelayo, donde participan catedráticos de la Universidad de Salamanca, y otro donde intervienen Pedro Caba y José María Cossío.
En 1957, el S. E. U. realiza una campaña cultural con actos que anuncian la llegada del Realismo social como una sesión de teatro leído dedicado a Alfonso Sastre en su obra La mordaza y a J. B. Priestley en Llama un inspector (mientras, en Badajoz, ofrecían un homenaje a Carolina Coronado y Chamizo …) y otra de música, teatro y poesía en la que se proyectó el documental “Taglewood, escuela de Música” y recitaron poemas Jacinto Berzosa, Gabriel Rosado, Pedro Romero, Pedro María Rodríguez, José Canal, Eladia Montesino y Fernando Bravo, se representó ¿A quién me recuerda usted? de los hermanos Quintero, dirigida por Rodríguez Pulido, Narciso Puig recitó a Chamizo y Galán y se escucharon una reproducción musical de “Capricho italiano, opus 45” de Tchaikovsky y de “El Corpus en Sevilla” y “Triana” de la Suite Iberia de Albéniz. El Departamento de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento organiza conferencias como “El hombre español ante los tiempos modernos” por José María de Llanos o “Vieja Europa y nueva Europa” por Licinio de la Fuente y la Casa de la Cultura hace lo propio con charlas como “Ideas estéticas de Menéndez Pelayo” por Camón Aznar.
A principios de 1959, en Cáceres se organizan varios ciclos de conferencias: el celebrado en la Casa de la Cultura lleva el título genérico de “La época del Emperador”; en otro participa Pedro de Lorenzo con el tema “Extremadura en las Letras”; el organizado por la cátedra “Pío XII” cuenta con la participación de Herminio Pinilla, director del Hoy, que habla sobre “Trento ¿Concilio español?”, o Gregoria Collado con “El resurgir espiritual de Extremadura”; y en otro ciclo de divulgación política, Licinio de la Fuente trata sobre “En torno a la unificación de Europa”. Por estas fechas se celebra el I Festival de Folklore Hispanoamericano en la capital cacereña. El S.E.U. edita su revista hablada Paraninfo, en la que intervino José Canal recitando su poema “Salterio Marial”.
“UNA NUEVA MIRADA: EL ITINERARIO POÉTICO DE MÉRIDA”, Mérida (Mérida), septiembre 2007, pp. 74-75Hasta el momento, el recorrido por la Mérida arqueológica contaba con el apoyo de varias guías turísticas, que informaban con detalle sobre los restos históricos más destacados de Emerita Augusta. Con la edición del Itinerario Poético de Mérida en junio de este año, Antonio Salguero Carvajal ofrece una nueva mirada basándose en la lectura de poemas referidos a los lugares que propone visitar.
El Itinerario Poético de Mérida es una ruta literaria que consiste en un recorrido histórico, arqueológico y poético por nueve lugares emblemáticos de Mérida, donde se lee un poema referido a cada lugar. De ahí que el IPM se estructure en nueve tramos con una “Partida”, siete “Paradas” y una “Llegada”:
La Partida se sitúa en el espacio que dejan libre la puerta de la Alcazaba, la Plaza de la Loba y la cabecera del puente. Allí se lee el poema “Meditación ante el puente romano de Mérida” del poeta emeritense Claudio Martínez García, que es un colaborador de la revista Olalla y de la revista y el semanario Mérida, como todos los poetas que aparecen en el IPM. El poema se cimenta en hermosas metáforas, que muestran la diversas y sugerentes formas con que la capacidad creativa del poeta percibe al puente (columna vertebral, ciempiés, reptil, dragón, cíclope).
De ahí se va a los descansaderos del puente romano, donde se realiza la primera parada que es en el río Guadiana, al que se le dedica el poema “Guadiana“ del gran poeta emeritense, Jesús Delgado Valhondo. El poema es un cúmulo de sugestivas imágenes, que conciben al río como una mujer y subrayan su lirismo.
Desde este punto se vuelve hasta la segunda parada, que se sitúa en la Glorieta de las Méridas del Mundo y se dedica a la Alcazaba. Esta parada se ilustra con el poema “Rincón de Mérida” del poeta andaluz Carlos Murciano, conocido en la ciudad por haber sido durante varias ediciones componente del jurado de poesía Ciudad de Mérida. El poema incide filosóficamente en la solidez de la muralla, que ha soportado impertérrita el paso de los siglos.
Seguidamente se sube la calle Cava, se pasa por un lateral de la Plaza del Rastro y se llega a la tercera parada, que es en la Plaza de España, a la que se dedica el poema “Tendrá” de nuestro poeta Rufino Félix. El poema acoge la nostalgia del poeta que, desde la lejanía, descubre los motivos de la atracción que siente por la plaza de Mérida: Las palmeras, los vencejos, el reloj del Ayuntamiento, la campana de la iglesia de Santa María, el cielo azul y el sol radiante.
A continuación, se atraviesa la Plaza del Rastro, se entra en la calle Romero Leal y se llega a la cuarta parada, que es en el Templo de Diana. En su frontal se lee el poema “El Templo de Diana” de un antiguo profesor de francés del instituto Santa Eulalia llamado Antonio López Martínez. El poema advierte, a pesar de la desnudez actual del templo, la trascendencia del lugar donde, asegura, aún perviven los ritos mágicos practicados en su interior.
Desde este lugar, por las calles Santa Catalina, Santa Eulalia, Juan Pablo Forner y Trajano, se llega a la quinta parada, que se realiza en el Arco de Trajano. A este monumento se le ofrece el poema “Arco de Trajano” del sacerdote Juan María Robles Febré, que creó junto a Francisco Horrillo la revista poética Jaire y se relacionó con el grupo de la revista Olalla. El poema, basado en hermosas imágenes, destaca la esbeltez del Arco que, elegantemente, aún desafía el paso del tiempo.
Después se atraviesa la Plaza de la Constitución y la calle Almendralejo, se entra y se recorre la calle Clavario y, en la confluencia con la calle Marquesa de Pinares, se encuentra la sexta parada, que se localiza en los pilares del acueducto de Los Milagros. Allí se lee el poema “Al acueducto de Los Milagros” del poeta cacereño José Canal, amigo de Jesús Delgado Valhondo con el que creó la revista cacereña Alcántara. El poema alaba la majestuosidad del acueducto, que sigue gallardamente en pie dando fe de la grandeza alcanzada por nuestros antepasados.
Más tarde, por la calle Marquesa de Pinares y la Avenida de Extremadura, se llega a la séptima parada que se realiza en el Hornito de Santa Eulalia. En este lugar de devoción se lee el poema “Olalla de Mérida” de Francisco Baviano Giner, un antiguo alcalde de Mérida. El poema enaltece la firme convicción de la joven mártir y su generosa entrega a Dios.
Y, por último, se sube la Rambla hasta la Puerta de la Villa, se recorre la calle José Ramón Mélida y se desemboca en la Llegada, que es en el teatro romano donde se cierra el IPM con la lectura del poema “Perennidad” del poeta de Guareña Eugenio Frutos. El poema se centra en el mármol como símbolo de la eternidad, que le sugiere al poeta la pervivencia de este lugar en el tiempo.
Esta idea ha sido materializada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mérida con la edición de un cuadernillo, cuya publicación ha sido coordinada por la Biblioteca Pública “Juan Pablo Forner”. También han hecho posible la publicación del IPM la Gerencia de Urbanismo, que ha realizado gestiones, y Caja Cataluña, que lo ha subvencionado.
El cuadernillo, que tiene 50 páginas, goza de un diseño muy atractivo por el fondo naranja de las pastas, el formato de 20 x 24 cms. y su estilo novedoso pues, a la vez que es moderno, recuerda al pasado histórico con la impresión del busto del emperador que fundó la colonia, y cenefas romanas que se conjuntan en el interior con rosetones del mismo estilo. Este llamativo escaparate, más la sorprendente maquetación interior y el magistral tratamiento de las fotografías de los lugares seleccionados ha sido efectuado por Juan Fernández Pinilla. Las fotografías fueron realizadas por Antonio Javier Salguero Pérez una espléndida mañana del verano de 2005.
En la portada además se indica que esta es la edición junior del Itinerario Poético de Mérida y en la contraportada que va dirigida especialmente a escolares. No obstante, puede ser utilizada por quien desee realizar el recorrido y quiera volver a su etapa adolescente resolviendo previamente las actividades propuestas. Al comienzo del nuevo curso escolar se propondrá la realización del IPM a colegios e institutos de Mérida y se alentará, fuera de este ámbito, a colectivos que deseen efectuarlo (por ejemplo, el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Juan Pablo Fornery la Tertulia Literaria Gallos quiebran albores ya lo han incluido en el calendario de la nueva temporada).
El cuadernillo consta de varios apartados:
1)Loa donde se presenta el IPM y se expone su objetivo, que es realizar un recorrido por lugares representativos de Mérida con una nueva perspectiva, donde se mezcle la historia, la arqueología y la poesía, para descubrir detalles trascendentes de esos lugares, que suelen pasar desapercibidos cuando actuamos de simples viandantes o turistas.
2)Pórtico es el siguiente apartado, donde se abre el recorrido con el poema “Oda a las piedras de Mérida” del poeta leonés Miguel Combarros, que ha vivido varios años en nuestra ciudad y se ha visto influido por su magia secular.
3)El mapadel IPM es el apartado que va a continuación, donde gráficamente se indica el recorrido propuesto. Debajo de él aparece la fotografía del lugar de partida.
4)A continuación vienen la Partida y las cinco primeras paradas, que aparecen ilustradas por una información de la historia de cada lugar, la indicación del sitio donde se sugiere la lectura de los poemas, la fotografía del lugar correspondiente (tratada de una forma original con colores vivos, que nos ofrecen un aspecto inédito de esos lugares tan conocidos por los emeritenses), varias actividades de cada lugar (que es conveniente realizar antes de comenzar el recorrido para tener datos previos de los lugares que se van a visitar) y las indicaciones de cómo llegar a la siguiente parada.
5)Después, en el cuadernillo, viene el descanso que se disfruta en el entorno del Arco de Trajano. Como entretenimiento, se ofrecen pasatiempos referidos al contenido del IPM. También se sugiere la posibilidad de finalizarlo y dejar la segunda parte para recorrerla otro día.
6) El IPM continúa con el resto de las paradas, que son cuatro, y la llegada en el teatro romano. Igual que los tramos anteriores están ilustradas con una información de la historia de cada lugar, el sitio donde se sugiere que se lean los poemas, la fotografía del lugar correspondiente, las actividades de cada lugar visitado y las indicaciones de cómo llegar al siguiente lugar.
7)El recorrido termina con una despedida, que es ilustrada por una fotografía de las gradas del anfiteatro y un poema titulado “Emerita Augusta” del poeta Toribio Mora de Rueda. El cuadernillo se cierra con una bibliografía básica para saber en qué documentación se ha basado el autor del IPM y para quien tenga interés en saber más sobre esos sitios emblemáticos.
El origen del IPM se encuentra quizás en el título de “Poemas para un IPM” que Rufino Félix incluyó en su obra El tiempo y el mar, también en el comentario de Pilar Fernández en “Nueve poetas noveles. La poesía actual en Mérida”, donde asegura que en Mérida hay tantos poetas y tanta poesía porque no se puede vivir en vano en una ciudad con tanta historia, en mis estudios sobre la ciudad de la poesía, que es para mí Mérida, y en mi propia experiencia de ciudadano que, desde 1987, habito en esta ciudad única donde, es cierto, no se puede vivir indiferente.
El IPM, por tanto, procede de la conjunción de historia, arqueología, poesía, vivencias ajenas y propias. Por tanto, no se trata de una mera publicación divulgativa. Su elaboración se ha visto condicionada por las emociones que suscita esa mezcla variopinta con la que se ha conseguido una perspectiva trascendente de la que ha surgido una nueva mirada.
85.- “POESÍA EN EL ALBERO”, Clarines de Feria (Mérida), agosto 2007, pp. 122-123.
-“LA HONDA EMANACIÓN DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ EN JESÚS DELGADO VALHONDO”, BRAEX (Trujillo), Tomo XV, 2007, pp. 447-452.Jesús Delgado Valhondo (Mérida, 1909-Badajoz, 1993) fue un poeta extremeño, cuya experiencia vital y lírica comienza en Cáceres donde la familia se trasladó con motivo de la muerte de su padre. Allí, cuando comenzó a escribir poesía, dos personas muy próximas a él intentaron encaminarlo por las sendas de la poesía regional de Gabriel y Galán y Luis Chamizo, pero el joven Valhondo se zafó de estas presiones, porque su sentido lírico lo encaminaba por una expresión más universal.
Así, su avidez lectora lo hizo conocer poetas y tendencias y beber en la fuente de nuestra tradición lírica en la que, por derecho propio, se encontraba Juan Ramón Jiménez: "Si no recuerdo mal, tú partiste de Juan Ramón. Me contaste que Tomás Martín Gil te aconsejaba volver a Gabriel y Galán pero tú, sin querer, te ibas a Juan Ramón". Esa tendencia innata de Valhondo hacia la lírica, que trataba los universales del sentimiento, lo llevó a la leer la obra completa de Juan Ramón Jiménez que, ya en sus primeras lecturas, lo había atraído por su esencialidad, intimismo y el uso de palabras cargadas de significado: "Juan Ramón Jiménez es el poeta que más ha amado la palabra y el que con más mimo y delicadeza la ha tratado hasta conseguir hacerla cumbre de una idea, de un sentimiento, de una fórmula. Las enlazaba para conseguir las coronas más brillantes y floridas en la historia del lenguaje. Las construía, las hacía imagen. Las imágenes conseguidas por Juan Ramón son una de las esculturas más grandiosas en la vida y pasión de la musicalidad del idioma. Solamente conseguido por inspiración. Por ese oír con hondura" (JDV).
Jesús Delgado Valhondo nunca rehusó reconocer la atracción que sentía por la lírica del poeta de Moguer, pero también quiso dejar claro que había conectado con él por el camino de la emoción y no por el de la imitación: "Juan Ramón está tan presente en mí, porque le he dedicado mucho tiempo. Desde el primer momento que pude saber de 'Platero y Yo', me emocioné. Es un poeta íntegro como Antonio Machado" .
No obstante, esta atracción emocional ha sido interpretada por varios críticos de la obra lírica de Valhondo, como la de un discípulo que siguió al pie de la letra las consignas del maestro (aunque más como característica destacable que como ataque), negando planteamientos originales al poeta extremeño. Pero, contrariamente, se puede asegurar, después de leer con detenimiento la extensa obra poética de Jesús Delgado Valhondo, que la realidad no fue ésa pues, al menos conscientemente, el poeta extremeño no se vio influido por Juan Ramón tan nítidamente como se asegura, aunque reconozcamos que existan coincidencias emocionales. Por eso estamos de acuerdo con Antonio Zoido cuando afirma que hay en Valhondo una preocupación por desentrañar el enigma existencial del ser humano que oscila entre el deseo de vivir y la preocupación ante la proximidad de la Muerte, paralela a la que siente Juan Ramón en la etapa final de su poesía.
Es cierto, el aspecto lírico del Nobel que más llamó la atención de Valhondo no fue temático ni formal sino emotivo, pues lo que realmente le impresionaba de Juan Ramón fue su capacidad lírica para crear un mundo trascendente propio por medio de la esencia de la palabra: "Juan Ramón Jiménez, el portentoso poeta, el creador, por medio de la palabra, por arte y magia de la palabra, del mundo poético más generoso y espléndido de nuestro tiempo. [...] Juan Ramón estrena siempre las palabras. Hay algunas que hasta que no las usó él parece que no hubiesen existido. Es el poeta más extenso y líricamente profundo" (JDV).
Sin embargo, aunque encontramos en la poesía de Valhondo puntos coincidentes con la de Juan Ramón, la influencia del Nobel en el poeta extremeño es más que poética de honda emanación espiritual. Este texto, escrito por Valhondo, después de visitar la casa del Nobel, nos aclara tal relación anímica: "Nos sentamos -perdón por tanta osadía- en su sillón. Me inundó una tremenda tristeza y estuve a punto de llorar ¡Cuánta devoción, Dios mío! Vamos dejando la vida en los objetos, en las personas, en la misma vida que nos rodea [...]. Hay un airecillo quieto y casi olvidado tras un murmullo sutilísimo de tiempo en un espacio donde cabe un mundo: el del poeta. Hay allí un cruce de miradas que duelen" (JDV).
De todas formas, no negamos que Valhondo deseara crear un ámbito lírico personal guiándose por el que había conseguido Juan Ramón y por su quimérica búsqueda de la palabra exacta pues, como asegura Eugenio Frutos, Jesús Delgado Valhondo tiene la originalidad y la sorpresa de la poesía de Juan Ramón en su forma personal, pero advierte que de ninguna manera su poesía es una réplica ni una continuidad, pues Valhondo es menos poeta puro y más hombre-poeta en su inmediatez y su sencillez expresiva. Es más, Valhondo llegó a sentir devoción por el Nobel, como nos muestran los textos citados en este ensayo, donde el poeta extremeño se refiere al poeta de Moguer, y otros hechos como:
1) La composición del poema titulado "Juan Ramón Jiménez":
I
Eres, Juan Ramón Jiménez,
universo mío:
amar, padecer.
A ti porque Dios nos oiga
abriendo las puertas
del amanecer.
Porque tus poemas,
en mi campo-patria,
vuelvan a crecer.
Porque tus poemas
vivan y persistan
en mi acontecer.
II
Quisiera ofrecerte
un árbol supremo
de viento y laurel.
Aunque no dispongo
de mayores cosas
que un blanco papel,
donde voy vertiendo
lo poco aprendido
sobre mi mantel.
Aromas, veredas,
silencios, misterios,
aceras de piel.
Y dentro de casa
leyendo te vuelo
en ti cielo fiel.
2) El título de un libro de Valhondo, Aurora. Amor. Domingo, que procede del último verso de un poema del Nobel, titulado "Poeta", que forma parte de Bonanza (1911-1912), libro de Juan Ramón incluido en su Tercera Antolojía Poética. El poeta extremeño seleccionó este verso como homenaje y muestra de admiración, después de realizar una visita a la casa de Juan Ramón en Moguer: "Mi homenaje a Juan Ramón fue sencillo. Le puse como título a un libro mío un verso juanramoniano 'Aurora. Amor. Domingo'".
3) Quizás, inconscientemente, Valhondo también eligiera el título de su primer libro editado, Hojas Húmedas y Verdes, recordando el de uno de los primeros libros de Juan Ramón, Las Hojas Verdes(1909).
Esta conexión con Juan Ramón será el asunto más ingrato, que deba soportar el poeta extremeño, pues se convertirá en un auténtico sambenito con el que diversos críticos, creyéndolo beneficiar, han explicado sin más profundizaciones los fundamentos de su poesía en comentarios superficiales que lo perjudican. De ahí que el poeta extremeño tuviera que defender su independencia y originalidad en varias ocasiones: "Mi poesía no es juanrramoniana, ni pertenece a ningún estilo. A mis versos he procurado revestirlo siempre con cuanto de válido había en mi propia personalidad. La poesía viene a ser algo tan personal e íntimo que un determinado poeta, aun catalogando a su obra dentro de una misma corriente, puede escribir un tipo de versos totalmente nuevos y distintos a cuantos se hayan escrito hasta el momento".
Así lo reconoce Antonio Zoido, diciendo: "Su poética [la de Valhondo] fue de compendio epocal. De la sentenciosa profundidad de Machado, a la episódica brillantez de Alberti, hasta fundirse en buceadora transformación con los poetas de postguerra. De ahí su feraz sementera". En otro momento, el mismo Zoido asegura tajantemente: "Toda poesía que merezca este nombre, tiene que participar de cultas absorciones precedentes, pero se enaltece si las adherencias se resuelven en triunfal personalidad".
Estamos de acuerdo con esta opinión: Valhondo, como buen lector y humilde aprendiz, se sintió influido por Juan Ramón y, además, por buena parte de nuestros clásicos (Manrique, Quevedo, Calderón, Bécquer, Unamuno, Machado ...). Pero este hecho, lejos de perjudicarlo, es un punto a su favor, porque supone la mejor garantía de que nos encontramos ante un lírico formado en la mejor escuela, la de nuestra larga y cimentada tradición lírica, que es el medio más digno y coherente para que una obra lírica alcance el grado de trascendente como la de Valhondo: "Sólo se es original dentro de una determinada tradición" dijo Thomas S. Eliot. Luego, supo imprimirle sentimiento sincero y, por eso mismo, su obra poética adoptó una voz personal que dista mucho de la que escuchamos en la de los poetas citados.
Elogios de Juan Ramón Jiménez a Jesús Delgado Valhondo
En 1954, le sucede un hecho especialmente significativo: Recibe carta de Juan Ramón Jiménez, que elogia sus poemas de La Esquina y el Viento y su poesía personal:
"Mi querido Jesús Delgado Valhondo:
Gracias, poeta, por su libro 'La Esquina y el Viento', que me ha retenido mucho.
Un libro tan naturalmente escrito y con la misma hondura diaria conque jira la rueda de un carro por un camino o como entra y sale el agua como aceña de un molino, carro y agua que hacen su faena cotidiana tan cumplidamente, es un regalo para mí. Esa manera de decir su vida, me satisface; esa tensión como sin usted quererla ni saberla, a fuerza de ser corriente; igual que mirar o como oír su hondura.
Que llegue usted en su dar diario a donde puede. No lo evite usted.
Su amigo".
Firma [Juan Ramón Jiménez]
La impresión que causa este detalle en el ánimo de Valhondo, tuvo un efecto no sólo práctico sino también espiritual: "Envié mis libros a Juan Ramón, La Esquina y el Viento, y me contestó con una carta que es como uno de sus mejores poemas". Para Pedro Caba este hecho suponía comprobar el pobre estado moral de la intelectualidad de aquella época, que no había querido reconocer en Valhondo las virtudes líricas descubiertas ahora por el Nobel: "Me duele y me ha complacido mucho que Juan Ramón tenga ese concepto de tus poemas. Pero me duele porque esto es el país de los desconocidos. No porque no nos conozcamos, sino porque hacemos todo lo posible por desconocernos unos a otros. Te merecías un lugar mucho más elevado públicamente en la poesía española".
Paralelamente a este hecho, Ricardo Gullón citará los comentarios elogiosos, que escuchó a Juan Ramón sobre Valhondo, en sus conversaciones con el poeta de Moguer: "Aquí traigo, un libro, La Esquina y el Viento, de Jesús Delgado Valhondo nutrido de la mejor poesía moderna". No será el único comentario de Juan Ramón sobre la poesía de Valhondo, pues Gullón recuerda, en el prólogo de los Sonetos Espirituales del Nobel, haberle oído decir que apreciaba su lírica: "[...] Juan Ramón elogiaba en la intimidad poemas de Gerardo Diego y José Hierro, de Unamuno y de poetas menos conocidos, como Pilar Paz [del grupo gaditano "Platero"] o Jesús Delgado Valhondo, de quienes me leyó versos muy hermosos".
Este reconocimiento supuso para Valhondo un aumento de su prestigio y un gran aliento moral, pues fue decisivo para sentirse seguro de su capacidad lírica: "No me atrevía a utilizar la palabra 'poeta' hasta que me lo dijo Juan Ramón Jiménez; entonces comencé a darme ánimos y garantías" (JDV). Y, además, para experimentar una enorme satisfacción personal y una sólida seguridad en sí mismo: "Esto, Fernando, me ha llenado de una gran satisfacción [...] Me parece que cada vez estoy más hecho, más maduro. Más seguro de mí" (JDV).
Ante estos comentarios, se puede pensar que la pasión de Valhondo por la poesía de Juan Ramón proceda de este momento, pero no es así pues su atracción le viene de muchos años antes, como se puede comprobar en sus primeros libros: Canciúnculas, donde publica un poema titulado "Viaje de Platero y yo", y Pulsaciones, en el que encontramos el poema titulado "El loco".
“LA SOLEDAD DE LAS ARENAS”, REEx (Badajoz), LXIII, III, septiembre-diciembre, 2007, pp. 1602-1603.La soledad de las arenas es un poemario donde Rufino Félix potencia su intensidad emocional mostrando con mayor nitidez sus virtudes poéticas, a saber: su enternecedora nostalgia por el tiempo ido, su fina sensibilidad como medio de rescatarlo y su riqueza de vocabulario.
La nostalgia hace su aparición cuando el poeta recuerda su infancia perdida (“no está la casa de mi infancia / y la mujer es sombra que habita en el silencio, / mientras que por la plaza, angustiado paisaje, / se desvanece un niño / perdido en la neblina del ayer”, “Día de fiesta”), evoca su época de plenitud (“voy a quedarme desvalido / sin tu ansiada armonía, / y es duro ser mendigo de los sueños / cuando se ha poseído su riqueza”, “Antes”) o rememora a su madre (“De nuevo la tormenta, / […] / Y tú no estás, / temerosa y creyente, / serenando los miedos infantiles; / ahora que más preciso tu compaña / sabiendo que se acerca / el resonar del tiempo en su abandono”, “Tu compaña”).
También aparece, junto a estas dolorosas pérdidas, la tristeza del poeta por no poder experimentar el goce sentido en su etapa dorada (“la orilla. Unos labios saciados / de ola ininterrumpida. / –Quién hizo eterno este maridaje / sabiendo que los besos se marchitan–. // En libertad, los cuerpos gozadores / celebran en la playa su ufanía. / –Monógamo forzoso, el mar amante / sobre la arena inerme se vacía–”). Placer y plenitud siguen unidos en la mente del poeta, porque ambos términos son sinónimos de vitalismo ante la existencia y de atracción por la belleza y la sensibilidad de la mujer. Y también porque lo conectan con el momento cumbre de su juventud cuando el tiempo se detuvo e hizo creer al joven radiante y eufórico que esa simpleza existencial del paso del tiempo sólo afectaba a los otros.
Como remedio el poeta sigue empleando la sensualidad para ralentizar el paso del tiempo (“Las pupilas me arden. / Mantengo en la mirada / todo el fuego / de tu cuerpo en sazón”, “En sazón“”), el deseo como una forma propicia de rescatar el pasado (“Aterido clavel bajo entreabiertos soles, / busco recuperarte / en la hoguera del éxtasis; / y mis ojos se quedan despojados de ti, / ceniza y ascuas”, “Muchacha nórdica”), la esperanza como bálsamo reparador de la melancolía (“En tus ojos, abril; / en los míos, tu presencia / floreciendo el hervor en las pupilas, / dándoles claridad, renacimiento”, “Abril”) y los recuerdos como un modo de conexión con sus orígenes y de victoria sobre el tiempo (“esta hoguera viva / que ya es toda la casa / le da a su corazón sangre temprana / y restaura el estrago que el silencio / dejó en su soledad”, “Paraíso de luz”).
Y todo esto Rufino Félix lo dice con una riqueza de vocabulario donde resulta llamativa la recuperación (paralela a la de su memoria) de palabras vigentes en su época de plenitud, que hoy están en desuso, o , en su lugar, una creación de términos con sabor de antaño (sonería, verdecida, hervor, apausada, falsía, abismar, apetencia, zurear, tornadizo). El poeta, consciente del valor trascendente de las palabras, las recupera y las remoza para reconstruir, a través del lenguaje, un ámbito que el tiempo se había encargado de eliminar: “Y si ahora he de seguir / sabiendo que se amustian labios desmemoriados / que el mar no reconoce / cuerpos en abandono / y los pasos tardean cansadamente”.
A pesar de que en este libro el poeta continúa con su intranquilidad existencial, se detecta un cambio de tono que muestra una disminución de su antiguo desasosiego ante el paso del tiempo y la aceptación de su caducidad, pues ahora abriga la esperanza de permanecer en la voz de su palabra después de extinguirse físicamente: “Desoyendo el lamento / de voces desgarradas, / seguiré aquí, al socaire / de la canción del alba / que eterniza en el verso / la luz de las palabras” (“Al socaire”). También se advierte que La soledad de las arenas conecta con su libro anterior Las ascuas, pues arenas y ascuas se extinguen lenta y calladamente indicando que el poeta ha tomado conciencia de su consumación: “Si he de partir ahora, / que alguien venga y libere / mis lastrados impulsos / del fulmíneo rigor, / y haga que el desbocado / viento de anochecida / amaine esta presura / que violenta el adiós de los pañuelos” (“El rayo”). Esa concienciación indica que el poeta ya no ve su extinción con el dolor de antes sino que está dispuesto a esperarla con entereza y gallardía pues, consciente de que su tiempo se ha consumido, no dedica sus energías a lamentarse sino que ahora sólo anhela reposar eternamente arropado por las aguas marinas: “Litoral codicioso, / tálamo, reverbero / de rayos cenitales, / la arena nos unió; y, arrebatados, / descendimos al cráter abisal, / donde encienden las aguas / el eterno misterio”.
“ELOGIO DE DON MODESTO”, Torremayor, iglesia parroquial, 9-5-07.Hace cuarenta años, en este mismo altar, debuté como monaguillo porque, a punto de comenzar la misa de ese día, ocurrió un pequeño incidente, propio de muchachos: Los dos monaguillos oficiales, Anselmo, “el hijo del cartero”, y Antonio, “el hijo del carnicero”, no se pusieron de acuerdo en cuál de los dos debía llevar las vinajeras y el desacuerdo se resolvió con un golpe de misal de uno en la nariz del otro y con la consiguiente hemorragia nasal. Ante este episodio poco edificante, el sacerdote de aquel entonces don Antonio Fuentes los sancionó con que no ayudaran en la misa ese día y yo, “el hijo del panadero”, ocupé su puesto.
Don Antonio Fuentes era una persona estupenda, aunque superficialmente pareciera distante: amable, atento y con un marcado carácter. Ayudó mucho a la gente y por ello fue muy querido y recordado. Cuando se marchó del pueblo, todos los sentimos. Muchos años después, en 1990, cuando yo estaba ya casado y tenía a mis dos hijos, me lo encontré en Azuaga y, antes de que se me olvidara aquel grato encuentro, mi madre me anunció que había muerto aún joven.
El hueco que dejó en nuestro pueblo aquel estupendo cura, por suerte para nuestro ánimo, fue llenado con creces por su sustituto, un sacerdote joven con una acusada y encantadora personalidad: cercano, natural, cariñoso, espontáneo, con un arrollador vitalismo y un extraordinario don de gente, cuya bonhomía y capacidad de comunicación nos conmovió a todos. Era don Modesto.
Durante años pudimos gozar de su presencia, que lo llenaba todo, porque estaba en todas partes no para lucirse sino para ayudar física, espiritual, moral e, incluso, económicamente, a quien lo necesitaba. Él no distinguía entre éste o aquél, con cualquiera charlaba, se relacionaba, aconsejaba, orientaba, apoyaba. Era tal su conexión con la gente que todo el pueblo era su casa y la casa del cura era de todo el pueblo.
Cuando nos pasaba algo, íbamos a contarle nuestros problemas y él nos los resolvía. Lo mismo nos ayudaba a rellenar un documento para presentarlo en algún organismo estatal, que nos acompañaba al médico si era necesario, que nos consolaba en momentos de aflicción, que nos llevaba a donde hiciera falta en su seiscientos (yo no sé cómo entraba y salía con tanta facilidad aquel cuerpo tan grande en un coche tan pequeño).
Yo era entonces un adolescente y me acuerdo que la juventud no tenía un lugar donde expansionarse. Don Modesto, atento a todo, lo advirtió y creó el centro parroquial, donde veíamos películas, leíamos libros, oíamos música y nos relacionábamos. Hoy día, que tenemos de más, esto puede parecer una cosa normal pero, en aquella época donde carecíamos de casi todo, cualquier iniciativa en ese aspecto era un acontecimiento especial, que influyó positivamente en nuestras vidas adolescentes.
De este modo, sin pretenderlo, enseguida se integró en el pueblo y todos lo aceptamos como uno más de nosotros. De tal forma esto era así que me acuerdo, como si fuera ahora, que más de una vez a la hora de la comida se presentaba en casa y simplemente con decir “vengo a comer” todos a una le abríamos un hueco en la mesa y comíamos felices por la visita inesperada. A veces, incluso, se presentaba con seminaristas. Don Modesto era así de espontáneo y atractivo y de esa manera nos hacía ser a los demás sin proponérselo porque, entre otras virtudes, su solidaridad era hasta enternecedora.
Me acuerdo de que, en las dos o tres ocasiones que mi padre cayó enfermo durante los años que él estuvo aquí, se presentaba a las seis de la mañana para repartir el pan. Yo (o mi hermano Francisco) lo acompañaba y aquello era una fiesta, porque para todos nuestros clientes tenía una palabra cariñosa, un chiste o una conversación, que siempre resultaba simpatiquísima y entrañable especialmente con el camarero del bar España de Valdelacalzada, que tenía un carácter parecido al suyo y era un gozo verlos sacarle gracia a cualquier detalle, mientras desayunábamos. Cuando dejaba de ir, todos preguntaban por él y, cuando volvía, resultaba una fiesta. Él era la bondad y la alegría personificada.
Cuando se marchó del pueblo, todos fuimos a despedirlo. Fue uno de los días más tristes de nuestras vidas, porque nos sentimos desamparados; todavía me acuerdo, a pesar de los muchos años pasados. Desde entonces, me he habituado a admitir en mi ánimo sin sentir una profunda conmoción que, en cualquier momento, un familiar, un amigo, un vecino, un buen compañero de trabajo me diga: “Me voy” y sin más desaparezca de mi vida como don Modesto desapareció de las nuestras. Y, desde entonces también, reconozco en mi mente la gran tarea humana que han realizado y realizan los sacerdotes en los pueblos, más nítida en aquellos tiempos de penurias económicas, sociales y culturales. El médico (don Julián, don Rafael), los maestros (don Daniel, don Antonio) y el sacerdote (todos vivían aquí, entre nosotros), cumplían una función social de primer orden y muchos nos hemos curado, estudiado o prosperado en nuestras vidas por la sabia acción y orientación de estas personas preparadas mental, social y profesionalmente.
Una de esas personas, que más han influido en el pueblo, fue don Modesto. A él quiero dedicarle los versos de un poema, que es un hondo lamento por una persona fallecida, una elegía, cuyo contenido seguro que representa el sentir de todos los que nos encontramos hoy aquí, como homenaje de reconocimiento y admiración por quien nos dio tanto. Compuso este poema el poeta Miguel Hernández (cuya voz ahora imitamos) a su querido amigo Ramón Sijé (ahora D. Modesto). Dice así:
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento.
a las desalentadas amapolas
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta.
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.
Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irán a cada lado
disputando tu novia y las abejas.
Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.
A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
don Modesto del alma, compañero.
Pero no tengamos pena, me digo y os digo a vosotros y en especial a su familia, porque estoy seguro de que él no quiere vernos tristes. Tengamos consuelo porque, si alguien se merece estar a la derecha del Padre allá en el cielo por cumplir con su mandato supremo de amarnos los unos a los otros …, ése es don Modesto.
“ACTIVIDAD CULTURAL EN EXTREMADURA A MEDIADOS DEL SIGLO XX”, REEx (Badajoz), LXIV, I, enero-abril, 2008, pp. 155-172.Durante los años 50 del siglo XX, se produce una reactivación de la actividad cultural en Extremadura, que se observa en los tres núcleos más activos de la región (Badajoz, Cáceres y Mérida).
El ambiente cultural de Badajoz se mueve alrededor de la Diputación, la Revista de estudios extremeños (creada en 1927), el Ayuntamiento, el periódico Hoy (fundado en 1933), las revistas poéticas Alor y Gévora, las actividades de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, dos cátedras de cultura (Donoso Cortés y López Prudencio), grupos de teatro como El retablo (dirigido por Juan José Poblador) y la celebración de Fiestas de la Poesía, Juegos Florales, tertulias, conciertos, exposiciones, representaciones teatrales, conferencias, conmemoraciones, recitales y cursos de verano, que unas veces surgen de la iniciativa institucional y otras del dinamismo particular de personas o grupos amantes de la cultura.
El ambiente cultural de Cáceres gira en torno a la revista Alcántara que, fundada en 1945 por iniciativa de Tomás Martín Gil, Jesús Delgado Valhondo, Fernando Bravo y José Canal, pasa a depender de la Diputación Provincial cacereña a partir del número 15. Su objetivo primordial era recoger y difundir el ambiente de inquietudes que sus creadores detectaban por aquella época en la región. En sus tres primeras décadas, la revista se convierte en el centro de la literatura escrita en Extremadura, pues en sus páginas publican los más destacados escritores extremeños del momento. Paralelamente, en la capital cacereña se realizan múltiples actividades poéticas, cinematográficas, pictóricas, artesanales y folklóricas.
El ambiente cultural de Mérida se centra en las actividades organizadas por el Liceo, el Ayuntamiento, la biblioteca Juan Pablo Forner y los poetas que participan en las revistas Mérida, Jaire, Olalla y el semanario Mérida. Como las dos capitales de provincia, Mérida se convierte en un centro cultural donde se celebran numerosas actividades de la más variada índole durante los años 50.
También se nota esta reactivación cultural en otros lugares periféricos donde personas entusiastas, como las que se agrupan en el Seminario de Estudios Pedro de Trejo de Plasencia o la Asociación de Amigos de Guadalupe, realizan loables esfuerzos por mantener un ambiente dinámico en sus lugares de origen organizando actividades culturales.
Desde el final de la década anterior, los componentes de estos focos venían entablando relaciones por medio de la I Exposición Interprovincial del Libro Extremeño organizada en Cáceres (1948) y de las Asambleas de Estudios Extremeños (la I celebrada en Badajoz, 1948, y la II, en Cáceres, 1949). Este contacto, que cohesiona a los escritores en torno a actividades culturales, es fomentado por los periódicos Hoy y Extremadura que, a principios de los años 50, inician la edición de una página literaria donde publican, entre otros escritores, Álvarez Lencero, Manuel Pacheco, Delgado Valhondo, Manuel Monterrey, Fernando Bravo, José Canal o Juan Luis Cordero, que se prodigan también en las revistas poéticas de la época.
Esta inquietud regional llega hasta Madrid, donde el día 17 de diciembre de 1950 se crea la Asociación de extremeños residentes en la capital, en cuya directiva se hallaban Rafael Sánchez Mazas y Diego María Crehuet. Su objetivo era implicar a todos los extremeños que ocupaban puestos relevantes en la capital, para que ayudaran a solucionar los problemas de Extremadura de una forma directa y rápida.
Tales iniciativas se benefician, desde agosto de 1950, de la creación del Departamento Provincial de Seminarios de F. E. T. y de las J. O. N. S. por la Secretaría General del Movimiento para difundir los valores culturales de la región y estimular el carácter apático de los extremeños con actividades sobre temas económicos a través de ciclos de conferencias y la edición de libros.
Además, con el objetivo de solidificar los pilares ideológicos del régimen, se ensalzan figuras del pensamiento conservador como Juan Donoso Cortés, en cuyo homenaje (celebrado en Extremadura de 1950 a 1953) se destacaron su sentimiento antirruso y sus virtudes cristianas. Siguiendo estas pautas, en 1951 la región se suma al V Centenario de los Reyes Católicos a través de actos organizados en Cáceres, Badajoz y Guadalupe, y se conmemora el Cincuentenario de la muerte de Gabriel y Galán en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, Frades de la Sierra y Guijo de Granadilla.
En Madrid se inaugura el Hogar Extremeño con la celebración de unas Jornadas Extremeñas en el Colegio Mayor San Pablo, donde se incluyen una exposición de libros extremeños, la representación de El alcalde de Zalamea y la recitación de poemas de Gabriel y Galán y Chamizo. A largo del año, además, se organizan veladas musicales, actos literarios y un ciclo de conferencias en el que participan Pedro Caba, Alfonso Albalá, Pedro de Lorenzo y Fernández Figueroa.
Además se editan desde 1951 hasta 1958 libros de temas variados, que conforman la denominada Biblioteca Extremeña del Movimiento y se dedica especial atención a documentos y manuscritos que tratan sobre Extremadura. En 1952, la región homenajea a Antonio Reyes Huertas en Campanario.
En 1958, la Dirección General de Enseñanza Primaria y la Junta Nacional contra el Analfabetismo organizan la Campaña de Educación Fundamental en la Siberia extremeña para llevar información y cultura a esta zona alejada de los focos más activos. Maestros, inspectores y políticos son acompañados por los escritores Luis Álvarez Lencero, Jesús Delgado Valhondo, Manuel Pacheco, Juan José Poblador y Antonio Zoido que, además de intervenir en charlas sobre la poesía y el libro, participan en recitales públicos. La revista Jara, dirigida por Antonio Zoido (director) y Jesús Delgado Valhondo (subdirector), fue el medio difusor de la Campaña.
Además de estas actividades organizadas a nivel provincial o regional, se celebran otras en los focos culturales más activos de Extremadura.
FIESTA DE LA POESÍA
Desde 1952, la Fiesta de la Poesía se conmemora en Badajoz el 21 de marzo, día en que comienza la primavera. Normalmente los actos se inician con una misa dedicada a San Juan de la Cruz, patrón de los poetas, a la que asisten vates de la capital y de la provincia que, posteriormente, se reúnen en un restaurante para participar en una comida con lecturas de poemas en la sobremesa. Por la tarde, se realiza una actividad cultural en un lugar relevante como la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde la intervención de los poetas es complementada con preguntas del público, disertaciones sobre temas literarios y actuaciones musicales.
Esta actividad central se completaba con un recital en Radio Extremadura (1952, 1954 y 1955), la página lírica del periódico Hoy(1956 y 1957), un ciclo poético en Radio Badajoz (1956 y 1958) o la presentación de Pétalos de sombra del poeta Manuel Monterrey (1959). En estos actos participaron Luis Álvarez Lencero, Pedro Belloso, Fernando Bravo, Francisco Cañamero, Julio Cienfuegos, Manuel Delgado, Jesús Delgado Valhondo, Alfonso y José Díaz-Ambrona, Baldomero Díaz de Entresoto, Luis González Willemenot, Antonio Juez, Manuel Monterrey, Gabriel Moreno, Eladia Morillo-Velarde, Manuel Pacheco, Juan José Poblador, Juan María Robles, Francisco Rodríguez Perera, Manuel Ruiz González-Valero, Enrique Segura Otaño, Antonio y Eloy Soriano, Araceli Spínola, Manuel Terrón Albarrán, María Pilar Trevijano, Francisco Vaca Morales, Celestino Vega, Antonio Zoido.
En 1951, la I Fiesta de la Poesía en Mérida se celebró con un acto poético en una huerta junto al acueducto de los Milagros. En 1952, esta actividad poética tuvo como fondo el mismo monumento. A partir de este año, la Fiesta de la Poesía se celebrará en lugares distintos como el Círculo de Artesanos, el Liceo, el Casino o el Mesón El labrador. Desde Badajoz y Cáceres asistían a esta celebración Manuel Pacheco, Antonio Juez, Fernando Bravo o José Canal, que leían sus poemas. Al final, Demetrio Barrero solía recitar a Chamizo. También en 1952 se celebra en Cáceres la Fiesta de la Poesía con un acto literario en Radio Cáceres y, en 1956, con la edición de páginas especiales en el periódico Extremadura y audiciones poéticas en la emisora local. En 1954, Félix Valverde, Antonio López Martínez y otros poetas participan en el semanario Mérida para celebrar la llegada de la primavera.
HOMENAJES
Otra actividad destacada en los años 50 fue los homenajes a intelectuales, escritores y pintores. En Badajoz se homenajea a Juan Donoso Cortés (1952), Adelardo Covarsí (1953), Pío Baroja, Carolina Coronado y Luis Chamizo (1957), Eugenio Hermoso y Manuel Monterrey (1959).
En 1956, Jesús Delgado Valhondo recibe en el Casino de Badajoz un homenaje (a propuesta del sacerdote-poeta Francisco Cañamero) por ganar los Juegos Florales convocados por el Ayuntamiento. En el acto intervinieron Antonio Zoido por Badajoz, Francisco Baviano por Mérida y Fernando Bravo por Cáceres, el alcalde Ricardo Carapeto, el homenajeado, los poetas Morillo-Velarde y Rodríguez Perera y el recitador Demetrio Barrero.
La tertulia Alcántara de Cáceres celebra en 1952 un homenaje a Antonio Reyes Huertas con una velada necrológica en Radio Cáceres, donde Muñoz de San Pedro (conde de Canilleros) leyó una nota biográfica, Cástulo Carrasco recitó los poemas “Camposanto” y “Esa mano de tierra” de Jesús Delgado Valhondo y varios ponentes (Narciso Puig, Dionisio Acedo, Fernando Bravo y Romero Mendoza) trataron diversos aspectos de la obra del novelista extremeño.
FERIAS DEL LIBRO
También a mediados del siglo XX se realizaron celebraciones en torno al libro. En 1950, se celebra la Feria del Libro de Mérida organizada por el Instituto Nacional de Enseñanza Media Santa Eulalia y el Patronato de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner. En el acto de inauguración intervinieron José Álvarez Sáenz de Buruaga, director del Museo y de la Biblioteca, los profesores López Martínez con el tema “Códices y libros de España: los miniaturistas de Guadalupe” y Francisco Arévalo con “Cervantes, miembro de la clase media”. Finalmente, el alcalde Francisco Baviano cerró el acto entregando libros a los alumnos y a los lectores más destacados.
En 1953, se organiza en Badajoz la Fiesta del Libro con un acto en el Instituto de Segunda Enseñanza, donde intervino el alcalde Ricardo Carapeto, el orfeón femenino y Guillermo Díaz-Plaja, que pronunció una conferencia sobre cultura.
En 1955, se celebra la Feria del Libro de Cáceres con un acto en el ayuntamiento donde participaron el alcalde Luis Ordóñez y el director de Alcántara Romero Mendoza. En 1956, Sáenz de Buruaga abre la Feria del Libro de Mérida con el tema “El libro a través de los tiempos”. En 1958, se exponen en los escaparates de la librería Doncel de Badajoz las 108 portadas, realizadas a mano por Lencero y Julián Báez, del número sobre Picasso publicado por la revista Gévora.
CELEBRACIONES Y REUNIONES POÉTICAS
Numerosas son las actividades líricas que se registran en el Medio Siglo extremeño. En 1950, se le dedica en Mérida una velada literaria a Luis Chamizo, en la que intervienen el organizador, Francisco Arévalo, con el tema “El paisaje en la obra de Chamizo”, Juan Uruñuela con “El cantor de la parda tierra extremeña, Luis Chamizo”, Santos Díaz Santillana con “El poeta es inmortal”, Tomás Rabanal Brito con “Notas para una interpretación de Chamizo y los castúos”, Félix Valverde Grimaldi con “Luis Chamizo, alma y paisaje” y Antonio López Martínez con “Chamizo: tres glosas y tres sonetos a sus libros”. Además se leyó un trabajo de Ana Finch, un soneto de Francisco Baviano y versos del poeta inglés Robinson. Por último, Demetrio Barrero y Andrés Valverde recitaron poemas de Chamizo, que simbólicamente se hallaba presente en un lugar destacado con un gran ramo de claveles.
En 1951, la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de Cáceres organiza recitales poéticos. En uno de ellos, participa Fernando Bravo con una charla sobre la inclusión de la poesía en las Bellas Artes y el poeta Santos Sánchez-Marín ofrece un recital poético.
En 1951, el Liceo de Mérida celebra su 50 Aniversario con un programa de actividades. El acto inaugural fue abierto por su presidente Ángel Pacheco, Santos Díaz Santillana resumió la historia del Liceo, Baldomero Díaz de Entresotos habló de Mérida a comienzos del siglo XX y se cerró el acto descubriendo una lápida en honor de los fundadores. Entre las actividades organizadas destaca una velada literario-musical en la que actúan Francisco Arévalo, Francisco Horrillo, Santos Díaz Santillana, Félix Valverde Grimaldi, Juan Uruñuela, García de Vinuesa, Manuel Domínguez, Rabanal Brito, Alberto Sánchez, Antonio López Martínez, Sáenz de Buruaga, Rufino Félix, Baldomero Díaz de Entresotos, José María Laullón, Puig Megías, Francisco Baviano, Ana Finch, Jesús Delgado Valhondo, Demetrio Barrero (parte literaria), los pianistas Isidro Duque y Carmona y el violinista Macedo (parte musical).
En 1951, el Seminario de Estudios Pedro de Trejo de Plasencia organiza un certamen literario de poesía, que gana Antonio Medina Torrejón. En la entrega de premios, Jesús Delgado Valhondo pronuncia una conferencia titulada “El poeta y los niños” y recita varios de sus poemas.
En 1953, se organiza en Badajoz una velada poético-musical a cargo de la guitarrista Meme Chacón y los poetas Eloy Soriano, Manuel Monterrey, Celestino Vega, Terrón Albarrán, Díaz de Entresotos, Antonio Zoido, Delgado Valhondo, Manuel Pacheco, Álvarez Lencero y Rodríguez Perera.
En 1954, se celebra una fiesta poética organizada por la cátedra pacense Donoso Cortés, en la que intervienen José Díaz Ambrona y los poetas Manuel Monterrey, Terrón Albarrán, Álvarez Lencero, Rodríguez Perera, Antonio y Eloy Soriano, Antonio Zoido, Eladia Morillo-Velarde y Manuel Pacheco. También participan el poeta madrileño Martínez Remi y el portugués Mario Beirao, que recitó poemas titulados genéricamente A minha poesía sobre Espanha.
En 1955, se organiza en la Casa de la Cultura de Cáceres un recital poético, donde intervienen Fernando Bravo, José Canal y Jesús Delgado Valhondo, y una exposición pictórica con cuadros de Adelardo Covarsí, Eugenio Hermoso, Magdalena Leroux, Ortega Muñoz, Solís Ávila y esculturas de Pérez-Comendador. En la primavera el gobernador civil de Cáceres, Antonio Rueda, convoca las Jornadas Literarias por la Alta Extremadura, que consistieron en llevar a sesenta y dos escritores extremeños y foráneos a visitar la parte norte de Cáceres, con el propósito de que la conocieran y difundieran su atractivo. Lali Soldevilla, una de las participantes, recitó poemas medievales en la plazuela de San Mateo de Cáceres y en la escalinata del monumento a Pizarro en Trujillo. Antes de terminar el año, también se celebra un recital poético organizado por el Departamento de Seminarios de la Falange de Cáceres en el que intervienen el poeta sevillano Fausto Botello, el pacense José Luis Tafur y el canario Guillermo Servando.
También el ayuntamiento pacense, con motivo de la Feria de San Juan, convoca en 1955 el Certamen Ciudad de Badajoz que, en su apartado de poesía, gana "Himno a Badajoz" de Francisco Rodríguez Perera y, en la modalidad de artículos periodísticos, "La ciudad de Badajoz y su término" de Luis Gálvez. Además en este año, los poetas de la ciudad organizan en diversos lugares reuniones semanales denominadas “Versos al atardecer” y se celebra un recital poético con poetas locales y la colaboración de poetas de “Versos a medianoche” del Café Varela de Madrid. Además, la imprenta Arqueros crea laBiblioteca de Autores Extremeños con la edición de Poesías de Carolina Coronado.
En 1956, Cáceres monta una velada literaria dedicada a la Virgen de la Montaña, donde recitan poemas Fernando Bravo y Gabriel Romero. También se convocan dos concursos poéticos: En el organizado por el S. E. U., que fue dedicado a Gabriel y Galán, José Canal obtiene el primer premio con su poema “El poeta necesario” y reciben una mención especial José María Valverde y Adriano del Valle. El otro certamen se convoca para celebrar la Consagración de Extremadura al Corazón de María. Eugenio Frutos obtiene la flor natural por una loa escenificada y también son premiados los hermanos Murciano y Francisco Cañamero. Además, en este año, se realizan dos recitales poéticos luso-españoles en Badajoz.
En 1956, el consistorio pacense convoca unos Juegos Florales, cuyo primer premio le fue concedido al poema "Cantando a Extremadura. Cielo y tierra" de Jesús Delgado Valhondo. A final de este año, se celebra en Mérida el I Centenario del nacimiento del investigador José Ramón Mélida (director de las primeras excavaciones del teatro romano) con una velada literaria en los jardines del Conventual, donde intervienen López Martínez, Valverde Grimaldi, Juan María Robles, Rufino Félix, Demetrio Barrero (recitador) y Carmen Gallardo (guitarrista).
En 1957, la Fiesta de la Poesíade Mérida reúne a poetas de ambas provincias, que oyen misa oficiada por el sacerdote-poeta Juan María Robles Febré en la iglesia de Santa María y, por la tarde, celebran una fiesta poética organizada por la Biblioteca del Círculo Emeritense. Carlos María Fernández Ruano hizo la presentación, Santos Díaz Santillana habló sobre “La serena luz platónica de Fray Luis de León” y recitaron poemas José Canal, Manuel Pacheco, Delgado Valhondo, Robles Febré, Spínola de Gironza, Rufino Félix, Valverde Grimaldi, Álvarez Lencero, Antonio Zoido, González Castell, José María Fernández, Fernando Bravo, Romero Perera, Rodríguez Abaceus, Herrera Pérez y Jiménez Rodríguez. Con ellos la cantante López de Ayala alternó un recital de canciones acompañada al piano por el maestro Bernardi. También intervinieron con disertaciones sobre la poesía Vaca Morales, Gutiérrez Macías y Juan Antonio Cansinos. Además, Demetrio Barrero declamó a Chamizo, Andrés Valverde a Fernando Bravo y Valverde Grimaldi.
En 1958, se organiza en Badajoz un recital poético de Julián Báez, Manuel Pacheco y Luis Álvarez Lencero en laGalería del Arte, organizado por Tomás Rabanal Brito.
En 1958, los poetas de la revista Olalla de Mérida celebran una fiesta literaria en el teatro romano, donde reúnen a vates de Madrid (José García Nieto, Luis López Anglada, María del Carmen Kurckemberg, José Luis Prado Nogueira y José Gerardo Manrique de Lara –iba a asistir también Gerardo Diego–), de Cáceres (José Canal y Fernando Bravo), de Badajoz (Luis Álvarez Lencero y Baldomero Díaz de Entresotos) y de Mérida (Valverde Grimaldi, Fernández Ruano, Antonio López Martínez, Juan Uruñuela, Alberto Sánchez y Andrés Valverde). La celebración fue abierta por Félix Valverde Grimaldi, director de Olalla, que dio paso a la intervención de los poetas citados y a Demetrio Barrero, que recitó a Chamizo. El acto literario fue despedido por José García Nieto.
CONFERENCIAS
Este activo ambiente se vio completado con la celebración de numerosas conferencias, que fue en Extremadura el medio más común de difusión cultural durante el Medio Siglo. En 1950, Camilo José Cela diserta en Badajoz sobre “Teoría de la novela” y el delegado del periódico Extremadura, Puig Megías, sobre “Los hombres de mi generación”.
Los Seminarios de la F. E. T y de la J. O. N. S. de Cáceres organizan cursos de conferencias sobre los más variados asuntos (preferentemente, económicos y sociales) con exposiciones cuyos títulos muestran las inquietudes de aquel momento como “La familia, preocupación fundamental del Estado español” o “La previsión y la lucha contra el paro forzoso”.
En 1951, el Seminario de Estudios de la F.E.T. de Badajoz organiza conferencias con títulos como “La zona de riegos del Guadiana” por el catedrático de Geología Francisco Hernández y la Económica otras como la titulada “Poesía” impartida por Gálvez Rodríguez.
También la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de Cáceres animan el ambiente cultural con la organización de visitas arqueológicas y el apoyo a actividades en decadencia como el Seminario de Estudios Extremeños de Cáceres, que reactivan por medio de conferencias como las tituladas “Necesidad de periodistas extremeños” por Narciso Maderal o “La juventud y el porvenir de Extremadura” por Crescencio Rubio.
En 1952, la Asociación Cultural Iberoamericana de Badajoz celebra charlas con títulos como “Goya y la pintura moderna” por Marañas Fruto, o “Sobre las relaciones entre España y América” por Sánchez Bella.
En 1953, la cátedra Donoso Cortés de Badajoz organiza conferencias con títulos como “Cibernética” por González del Valle, “Arquitectura política del pensamiento de Donoso” por Galindo Herrero o “La influencia española en el sudeste de los Estados Unidos” por Arturo L. Campa.
En 1954, Fraga Iribarne habla en Badajoz sobre “Donoso Cortés en la crisis de la sociedad española”. En el Liceo de Mérida, se celebra un ciclo de conferencias donde intervienen López Martínez con “La devoción del rey Carlos III a Guadalupe”, Miguel Muñoz de San Pedro con “Isabel de Montezuma” y Jesús Delgado Valhondo con “Génesis y síntesis del poema”.
En 1955, la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de Cáceres organiza un curso de conferencias, donde interviene Manuel Fraga Iribarne.
En 1956, la Casa de la Cultura de Cáceres celebra un ciclo de charlas en honor de Menéndez Pelayo, donde participan catedráticos de la Universidad de Salamanca, y otro en el que intervienen Pedro Caba y José María Cossío. La Biblioteca Pública Juan Pablo Forner y el Liceo de Mérida organizan una conferencia del catedrático Joaquín Entrambasaguas sobre Juan Pablo Forner en su II Centenario.
En 1957, el Departamento de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento de Cáceres celebra conferencias como “Vieja Europa y nueva Europa” por Licinio de la Fuente y la Casa de la Cultura hace lo propio con charlas como “Ideas estéticas de Menéndez Pelayo” por Camón Aznar.
En 1958, Arturo Gazul imparte dos charlas en la cátedra Donoso Cortés de Badajoz sobre la vida y la obra de Adelardo López de Ayala. La Asociación Cultural Hispanoamericana organiza un ciclo de conferencias en el que intervienen Camilo José Cela, Manuel Fraga, Leopoldo Panero y Rafael Sánchez Maza.
En 1959, la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de Badajoz prepara un ciclo de conferencias, donde Caballero Bonald diserta sobre Vasco Núñez de Balboa y Juan de Ávalos sobre “Confesiones de un escultor”. En Cáceres se organizan varios ciclos de charlas: el celebrado en la Casa de la Cultura lleva el título genérico de “La época del Emperador”. En otro participa Pedro de Lorenzo con el tema “Extremadura en las Letras”. El organizado por la cátedra Pío XII cuenta con la participación de Herminio Pinilla, director del Hoy, que habla sobre “Trento ¿Concilio español?”, o Gregoria Collado con “El resurgir espiritual de Extremadura”. Y en otro ciclo de divulgación política, Licinio de la Fuente participa con el tema “En torno a la unificación de Europa”.
REVISTAS HABLADAS
Una actividad llamativa en los años 50, por su carácter oral, fueron las revistas habladas cuyas ediciones se realizaron en Cáceres principalmente, propiciadas por el SEU. En 1951, Radio Cáceres emite el primer número de la revista literaria Amaranto, que fue dedicado a Gabriel y Galán en el aniversario de su muerte.
A mediados de 1954, el SEU de Cáceres edita la revista Paraninfo, cuyo contenido fue una presentación de Díaz Moreno, varias intervenciones (“Misión del cine-club” de Turégano, “Abstracción en el Arte” de Prudencio Rodríguez y “Dos poetas cacereños: Jacinto Berzosa y Prudencio Rodríguez” de Juan Iglesias), un recital de poesía de Prudencio Rodríguez, Gil Encinar, Pedro María Rodríguez y Jacinto Berzosa (grupo de Arcilla y Pájaro), un concierto de Duarte y Jacinto Berzosa (aquí como director de la banda municipal de Cáceres) y una disertación de Ávila Talavera titulada “Actualización de la leyenda de San Jorge”.
A principios de 1955, el SEU de Cáceres edita dos números más de su revista hablada. Uno contiene “El Arte visto por el artista” de José L. Turina (prólogo), “El poeta necesario” de José Canal, el concierto de Marisa Cervantes al piano y de Fernández Díaz al violín, “Actualidad de la Moda” por Carmen Pulido, “El cine, magnífico excitante de fantasía” por Narciso Puig, la interpretación al piano de la sonata nº 3 de Mozart por Eugenia García y de Fernández Díaz al violín. El sumario del segundo número lo componen una introducción de Díaz Moreno, dos charlas (“El porqué del arte contemporáneo” de J. Cabrera y “Más allá del pensamiento humano” de Adolfo Pozos), un recital del violinista Fernando Tomás Íñiguez y de la pianista Trini León, y otro de esta pianista acompañada de Fermín Pozos con el clarinete y la conferencia “Luz en las sombras” de Leonor González Santos sobre el sentido católico de la literatura francesa.
En 1957, el SEU de Cáceres edita otro número de Paraninfo con dos intervenciones tituladas “Valor humano y valor estético del Romanticismo” de Pedro María Rodríguez y “El amor en la Literatura” de Ángel Álvarez, una actuación de canto a cargo de Juan Sánchez, una interpretación musical de Duarte y González, la actuación de la rondalla “Los Estudiantes” y el recital poético de José M. Villamor, Eladia Montesino, Eduardo Calero, Pedro María Rodríguez, José Canal y Ventura Durán.
En 1959, el SEU cacereño edita un nuevo número de su revista hablada, en la que intervino José Canal recitando el poema “Salterio Marial”.
PUBLICACIONES POÉTICAS
La década de los años 50 en Extremadura es muy prolífica en publicaciones poéticas, donde editan numerosos escritores extremeños y foráneos. Así se convierten en puntos vitales de referencia para conocer la poesía creada no sólo en Extremadura sino también en España durante el Medio Siglo.
En 1950, aparece en Badajoz la revista Alor que fuecreada por Francisco Rodríguez Perera, editó 54 números hasta 1958 y se difundió por Hispanoamérica. En 1952, aparece la revista Gévora de Badajoz, que es publicada por Manuel Monterrey y Luis Álvarez Lencero hasta 1961. Fue la revista extremeña de los años 50 que más editó (83 números), que se mantuvo más tiempo publicando y que alcanzó mayor difusión.
En Cáceres, apareció Arcilla y pájaro coordinada por Jacinto Berzosa, Juan Ángel Iglesias y Prudencio Rodríguez. Publicó cinco números de diciembre de 1952 a noviembre de 1953. Fue costeada por su grupo fundador (José María Gil, Pedro Pacheco, Emiliano Durán y Pedro María Rodríguez) y no fue bien recibida en el ambiente conservador de la capital cacereña.
Poco después, también en Cáceres, de la escisión del grupo anterior surge la revista Anaconda, que fue dirigida de enero a julio de 1954 por Emiliano Durán, José María Gil y Pedro María Rodríguez y sólo editó dos números. Esta publicación fue mejor recibida en el ambiente literario cacereño. En sus páginas editaron Julio Mariscal Montes, Emiliano Durán, Manuel Pacheco, Luis Álvarez Lencero, Pedro María Rodríguez, Vicente Núñez, José María Gil Encinar, Carlos Murciano, Justo Guedeja-Marrón, Juan Iglesias, José Canal, Antonio Leyva Fernández y Jesús Delgado Valhondo.
En Mérida, apareció Jaire que editó tres números de 1954 a 1955, dirigida por los sacerdotes Juan María Robles Febré y Francisco Horrillo. También publicó Olalla que, coordinada por Félix Valverde Grimaldi y costeada por su grupo fundador con alguna subvención del ayuntamiento de la ciudad, logró editar seis números de abril a septiembre de 1957. Además, en la década de los 50, también se editaron la revista Mérida (con motivo de las Ferias y Fiestas de septiembre) y el semanario Mérida (1952-1955), que incluían en sus páginas numerosos poemas.
Y en Almendral (Badajoz), apareció Capela creada por Bernardo Víctor Carande con el subtítulo de “Boletín de información de un hombre que vive en el campo”, que sobrevivió de 1959 a 1960.
A comienzos de los años 50, el periódico Hoy comienza a editar una página literaria, donde los poetas de Badajoz festejan la llegada de la primavera. Durante la década intervienen en esta página Luis Álvarez Lencero, Pura Ávalos, Pedro Belloso, Teófilo Borrallo, Fernando Bravo, Francisco Cañamero, Julio Cienfuegos, Rufino Delgado, Jesús Delgado Valhondo, Alfonso y José Díaz-Ambrona, Baldomero Díaz de Entresoto, Augusto Ginés, Luis González Willemenot, María Guadalupe, F. Herranz, Antonio Holgado, Alfonso Iglesias, Juan Iglesias Velasco, Juan José Jurado, Manuel Monterrey, León Moriche, Eladia Morillo Velarde, Manuel Muñoz, Matías Nieto, Manuel Pacheco, Juan José Poblador, Juan María Robles, Francisco Rodríguez Perera, Manuel Ruiz González-Valero, Antonio Sánchez, Enrique Segura Otaño, M. G. Sito, Antonio y Eloy Soriano, Araceli Spínola, Juan de Dios Tena, Manuel Terrón Albarrán, María del Pilar Torres, María Pilar Trevijano, Francisco Vaca Morales, Celestino Vega, Manuel Veiga y Antonio Zoido.
El grupo poético de Mérida dispuso de una página independiente en el Hoy titulada "Lira emeritense", donde aparecían Félix Valverde Grimaldi, Santos Díaz Santillana, Rafael Rufino Félix, Jesús Delgado Valhondo, Claudio Martínez García, Alberto Oliart Saussol, María Teresa Núñez, Manuel Domínguez Merino, Antonio Herrera Pérez, Piquero de Nicolás e incluso Lencero, Monterrey y Díaz-Ambrona del grupo de Badajoz y Fernando Bravo y José Canal del grupo de Cáceres.
TERTULIAS
Completaban este rico ambiente dinámicas tertulias literarias en Badajoz. La más antigua era la de José López Prudencio, creada en 1946, a cuya casa se acercaban Enrique Segura Otaño, Juan Alcina, Isabel Benedicto, Juan Antonio Cansinos, Julio Cienfuegos, Asunción Delgado, Manuel Pacheco, Francisco Rodríguez Perera, Luis Rojas, Manuel Ruiz González-Valero, Enrique Segura Covarsí, Manuel Terrón Albarrán y Francisco Vaca.
Poco después fue constituida la tertulia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que comenzó con un ciclo de conferencias tituladas genéricamente Lente viajera, y le siguieron un ciclo de charlas cinematográficas, fiestas del libro, un homenaje a Pío Baroja, varios conciertos y Los martes de la Económica, día en que se comentaba un libro de autor extremeño. Esta actividad se redondeaba los miércoles con la lectura de poemas por los propios autores.
La tertulia de Manuel Monterrey fue iniciada a comienzos de los años 50 cuando, los domingos por la mañana, un grupo de jóvenes se reunía con el poeta modernista en su casa, en el Café Mundial o en la Económica para leer sus últimos escritos. En esta tertulia se formó el grupo fundador de la revista Gévora, que estaba formado por Juan Alcina, Francisco Arqueros, Isabel Benedicto, Juan Antonio Cansinos, Julio Cienfuegos, Asunción Delgado, Manuel Pacheco, Francisco Rodríguez Perera, Manuel Terrón y Carlos Villarreal,
La tertulia de los sabáticos se celebraba los sábados en casa de Esperanza Segura, hija de Enrique Segura Otaño. A ella asistían Manuel Pacheco, Luis Álvarez Lencero, Francisco Pedraja, Manuel Sito, Eva Callejo, Eladia Morillo-Velarde, Juan José Poblador, Antonio Vaquero Poblador, García de Pruneda y Juan Antonio Cansinos.
La tertulia Los trascachos fue creada por Arsenio Muñoz de la Peña y Antonio Santander de la Croix, que se reunían con otros asistentes en El mesón de los castúos, un lugar típico extremeño. El primer trascacho literario, celebrado en la segunda mitad de los años 50, se dedicó a Jesús Delgado Valhondo, Luis Álvarez Lencero, Francisco Rodríguez Perera y Manuel Pacheco. El broche de oro lo puso Demetrio Barrero, declamando varios poemas de Luis Chamizo. El siguiente trascacho coincidió con la Fiesta del Libro celebrada en honor a Cervantes y un trascacho posterior se dedicó a la promoción de la Universidad.
En Cáceres, dentro del ámbito creado por la revista Alcántara, surge una tertulia que toma el relevo del Ateneo cacereño desaparecido en 1936. Su motor fue Tomás Martín Gil, que sería relevado a su muerte por el catedrático y director del Museo Provincial Miguel Ángel Ortí Belmonte. A esta tertulia asistieron Agustín y Bravo, Carlos Callejo, José Canal, José María de la Puente (conde de Portillo), Jesús Delgado Valhondo, Víctor Gerardo García-Camino, Miguel Muñoz de San Pedro (conde de Canilleros) y Pedro Romero Mendoza. La tertulia Alcántara se celebró en el Café Metropol, en el Café Toledo y, finalmente, en el palacio de la plaza de Santa María del conde de Canilleros. Esta tertulia organizó múltiples actividades y sobrevivió hasta la década de los 70, después de colaborar en la creación de la Universidad de Extremadura.
En Mérida, se celebraron tertulias en el quiosco de Joaquín en la plaza de España donde se concentraba el grupo de la revista Olalla, en el Bodegón de la Victoria situado en la travesía de la calle San Salvador, en el Liceo y en los cafés Jauja, Medea y Zepelin.
TEATRO, MÚSICA Y POESÍA
Durante los años 50, las Compañías Nacionales de Teatro se conocen en Extremadura a través de las representaciones que realizan en diversos lugares de la región. En 1950, la de Manuel Dicenta presenta Las mocedades de Hernán Cortés en Cáceres. La compañía del Teatro Popular Universitario escenifica Fedra (1953) y Edipo (1954) de José María Pemán en el teatro romano de Mérida, La Celestina en Cáceres (1955) y Edipo rey de Sófocles en Trujillo (1956).
En 1956, la Compañía Lope de Vega de José Tamayo representa comedias en Cáceres y Tyestes de Pemán en el teatro romano de Mérida. El Teatro al Aire Libre, dirigido por José Tamayo, lleva a la escena en la plaza de Santa María de Cáceres Los intereses creados de Benavente y Edipo de Pemán. La Casa de la Cultura cacereña organiza teatro de guiñols y audiciones en discos microsurcos. Y un grupo de teatro universitario interpreta una obra leída en Badajoz.
En 1957, el SEU de Cáceres realiza una campaña cultural con sesiones de teatro leído de La mordaza de Alfonso Sastre y de Llama un inspector de J. B. Priestley. Y otra de teatro, música y poesía en la que se proyecta el documental Taglewood, escuela de música, recitan poemas Jacinto Berzosa, Gabriel Rosado, Pedro Romero, Pedro María Rodríguez, José Canal, Eladia Montesino y Fernando Bravo, se representa ¿A quién me recuerda usted? de los hermanos Quintero (dirigida por Rodríguez Pulido), Narciso Puig recita a Chamizo y Galán y se escucha una reproducción musical de “Capricho italiano, opus 45” de Tchaikovsky y de “El Corpus en Sevilla” y “Triana” de la Suite Iberia de Albéniz.
MÚSICA
Las actividades musicales también son frecuentes en la década de los años 50. En 1952, Cáceres acoge la actuación de la Orquesta Sinfónica de Madrid, que interpreta a Beethoven, Schubert y Rossini. En Badajoz actúan la solista de arpa María Lola Higueras y profesores y alumnos del Conservatorio en dos conciertos organizados por la Diputación.
En 1953, esta institución también organiza actuaciones musicales como la de los Pequeños cantores portugueses en Badajoz, Mérida y Almendralejo. La Jefatura Provincial del Movimiento en Cáceres celebra otros conciertos como el del Cuarteto Clásico de Radio Nacional.
En 1955, los Festivales de España actúan en Cáceres con teatro, música y ballet, y el Orfeón de Leiria (Portugal) hace lo propio en el Teatro López de Ayala de Badajoz. También la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de Cáceres organiza conciertos de música.
En 1956, se celebran varios actos musicales. El pianista Javier Ríos interviene en el Liceo de Mérida, el dueto Henry Honnenger, violinista, y José María Franco, pianista, en Cáceres, y la Agrupación Nacional de Música de Cámara en el Teatro López de Ayala de Badajoz, donde también actúa un orfeón mejicano. Y, en 1959, se presenta la Sociedad Musical Sinfónica Cacereña en el Gran Teatro.
EDUCACIÓN
A principios de la década de los 50, se celebra en Cáceres el I Curso de Conferencias del Seminario de Estudios Sociales, en el que se analiza la adversa situación de la Enseñanza Primaria en la provincia y se llega a la conclusión de que el problema radica en el absentismo escolar.
A finales de 1953, el S.E.M. de Badajoz organiza un ciclo cultural sobre problemas de la Enseñanza con ponencias como las tituladas “La juventud y España” por Antonio Zoido, “La Sección Femenina y la Escuela” por Antonia Muñoz o “La escuela rural” por Manuel Saavedra.
ARTE Y ARTESANÍA
También en los años 50, se celebran actividades artísticas en Cáceres como una Exposición de Artesanía (1951) y la VII Exposición Provincial de Arte en Cáceres (1952), patrocinada por la Obra Sindical de Educación y Descanso de Cáceres, en la que participaron numerosos artistas plásticos con esculturas, pinturas al óleo, temple y acuarela, dibujos al pastel, carbón y pluma, fotografías, caricaturas y artesanía. También se difunde el Arte a través de exposiciones en Badajoz, en Mérida (a la que concurrieron Eugenio Hermoso y Adelardo Covarsí) y Plasencia, donde se muestra muy activa la Asociación Pedro de Trejo.
PINTURA
Las exposiciones de pintura son otra actividad frecuente en el Medio Siglo extremeño. Durante 1951, en Mérida se celebran exposiciones de pintura de Marchena Olivenza, Valencia Cortés, Hernández Parra, Correa Fernández, Gordillo, Lobo y Garrido. Y en Cáceres otras de Ortiz Pizarro y Callejo Sal y de Juan José Narbón y Victoriano Martínez Terrón.
En 1954, el pintor Juan José Narbón expone en el local de Educación y Descanso de Cáceres. En 1955, se montan en Badajoz dos exposiciones de pintura sobre el impresionismo y el arte abstracto, que fueron complementadas con actuaciones musicales y conferencias.
En 1956, se celebran varias exposiciones de pintura en Badajoz por Bonifacio Lázaro y Eugenio Hermoso y, en Cáceres, por Martínez Terrón y Vicente Boticario. En 1959, Vaquero Poblador expone en Cáceres.
UNIVERSIDAD
Al final de 1952, se crea en Cáceres la Institución Universitaria Donoso Cortés por iniciativa de la rama de hombres de Acción Católica, que abre sus aulas a estudiantes de Derecho y Filosofía y Letras, llamando así la atención, junto con el CEDEU de Badajoz, sobre la necesidad de una Universidad para Extremadura.
CINE, FILATELIA Y FOTOGRAFÍA
En Cáceres se celebra una Semana Cinematográfica en 1956 y el I Certamen Hispano-Lusitano de Cine en 1957. En 1958, se proyectan en la Casa de la Cultura de Badajoz varias películas premiadas en Festivales de Cine. Además, en ambas capitales funcionan sendos cine-club.
En Mérida se celebra la I Exposición Filatélica en 1951, y en Cáceres la IV Exposición Filatélica en 1956.
En Cáceres se organiza la I Exposición Nacional de Fotografías en 1956, y la II Exposición Fotográfica Extremeña en 1957.
FOLKLORE
En los años 50, el folklore también fue atendido desde instancias oficiales a través de los Grupos de Coros y Danzas de la Sección Femenina que, durante toda la década, lo difundieron por España, Europa e Hispanoamérica. En 1951, representados por el grupo de Cáceres, realizan una gira por Europa. En 1959, se organiza el I Festival de Folklore Hispanoamericano en la capital cacereña.
EXTREMEÑOS EN EL EXTERIOR
Otra actividad frecuente en la mitad del siglo XX en Extremadura es la proyección y el trasiego de intelectuales extremeños, que son destacados a través de distinciones o salen de su lugar de origen a otros puntos de la región o fuera de ella para difundir sus obras o sus conocimientos intelectuales.
Así en 1950, Miguel Muñoz de San Pedro diserta sobre “Itinerario de la conquista del Perú” en Almendralejo y Pedro Caba en el Ateneo de Madrid con el tema “Misterio en el hombre”. Eugenio Hermoso, Adelardo Covarsí, Enrique Pérez-Comendador y Magdalena Leroux exponen obras en El Cairo. Enrique Segura Otaño es destacado en el suplemento literario del Times londinense por su obra Vida de Eça de Queirós, con la que había contribuido al Centenario de este novelista luso, y por un estudio sobre Francisco Valdés. En el Ateneo de Madrid, Eugenio Frutos diserta en un ciclo sobre España y Europa con una charla sobre “La excepción de España”. Pérez-Comendador es nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes de París y Enrique Segura Otaño de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En Badajoz, pronuncia una conferencia Eugenio Frutos con el título “Ritmo de la Historia y la posición de España”.
En 1951, Manuel Sito Alba, profesor pacense de literatura, pronuncia en Glasgow una conferencia sobre la poesía surrealista de Manuel Pacheco. Eugenio Frutos obtiene la cátedra de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Alfonso Albalá consigue un accésit en el Premio de Poesía Adonais.
En 1954, Ortega Muñoz expone en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. En 1955, Romero Mendoza recibe el Premio Conde de Cartagena de la RAE por una monografía sobre el Romanticismo, Pérez-Comendador es nombrado miembro de la Academia de San Luca de Roma, Esteban Sánchez alcanza el Premio Casella de Nápoles y Pedro Caba pronuncia conferencias en América.
En 1956, Manuel Pacheco obtiene reconocimiento internacional al ser nombrado miembro de la Academia de la Historia Heráldica D´Athene y de la Academia Internacional Saint George de Cultura Universelle de Roma. En 1957, Juan José Poblador es Premio Elisenda de Montcada con su novela Pensión y Pérez-Comendador es nombrado académico de Bellas Artes de San Fernando. En 1959, Pedro Caba, García Durán y Juan Fernández Figueroa pronuncian conferencias en la Universidad de Buenos Aires, Méjico y otros lugares de Iberoamérica.
-“MUESTRA DE LA ÚLTIMA POESÍA EN MÉRIDA”, Mérida (Mérida), septiembre 2008, pp. 67-68.
90.-“DELGADO VALHONDO, EL NACIMIENTO DE UNA CONCIENCIA”, Trazos (Badajoz), 15-2-09, p. 2-3.Hace cien años (concretamente el 19 de febrero de 1909) nace en Mérida Jesús Delgado Valhondo. Los primeros años de su vida transcurren en un grato ambiente pues, como era el menor de la familia, sus padres y hermanos lo miman y se siente un niño feliz. Pero, a los seis años de edad, sufre la poliomielitis y su tranquilidad se convierte en angustia cuando tiene que enfrentarse durante años a tan grave enfermedad. Al final se repone, pero la experiencia sufrida le deja dos marcas imborrables: una patente cojera en la pierna afectada y una herida sangrante en su alma infantil.
No obstante, la bota de alza que tiene que usar perennemente no le supone obstáculo alguno porque, de niño, sube y baja las cuestas del barrio de San Mateo de Cáceres a todo correr jugando con sus amigos. Y, de mayor, cuando un cirujano quiso enmendarle el desarreglo físico, Valhondo se opone airadamente a que le suprima un rasgo de su personalidad: “Cáceres vuela y vuelve / conmigo. A mi nostalgia / un niño cojo viene y alcanza la tristeza / al borde de mis lágrimas” (Aurora. Amor. Domingo).
Sin embargo, la conmoción espiritual que le provoca esta dolencia lo estremece, porque experimenta en su propio cuerpo la preocupante fragilidad, imperfección y finitud del ser humano. Y también comprueba la indefensión y la soledad que el Hombre padece en los momentos claves de su existencia aunque, como en su caso, se encuentre atendido por los médicos y arropado por la familia.
Es entonces cuando la mente cándida de Jesús Delgado Valhondo niño se trasforma en una conciencia. De vivir plácidamente en su acogedor limbo pueril, pasa de repente a toparse con la existencia, que cae sobre él con todo su peso en forma de doloroso padecimiento físico: “Cuando apenas siete años sostenía / sólo dolor y podredumbre ahogaba / mi despertar doliente a la alegría. // En la pierna la llaga me rezaba / terror de mi niñez y donde un día / Dios infinito entre mi pus brotaba” (La esquina y el viento).
Este lamentable episodio, sin embargo, activa su tendencia innata a la meditación y lo lleva a indagar en sí mismo intentando conocerse, en el ser humano para desentrañar sus misterios y en el mundo con el fin de entender la realidad. Tan temprano interés por la reflexión, aunque a él le supone una constante intranquilidad espiritual que no lo abandona nunca, produce un beneficio futuro a la poesía, pues Jesús Delgado Valhondo con el paso del tiempo siente la necesidad de transcribir en el caudaldel verso las vivencias de su anhelante indagación.
Pero, antes de escribir poemas, se fortalece intelectualmente a través de abundantes lecturas de escritores trascendentes, que tienen la existencia como centro de su mundo literario. Así, por ejemplo, fija su interés en la conexión entre el amor y la muerte de Quevedo, la intrahistoria y el sentimiento trágico de Unamuno o la inquietud vital de Miguel Hernández. Al mismo tiempo indaga en la búsqueda de la esencia poética de Juan Ramón Jiménez o en el misterio de la palabra concebida como tiempo por Antonio Machado. Y también se ocupa de conocer los fundamentos de la zozobra existencial de los escritores de posguerra, de la inquietud social de los autores de mediados del siglo XX y de la búsqueda de nuevos caminos expresivos, que caracteriza la poesía española el resto del milenio.
Además, sus preocupaciones espirituales lo inducen a leer y profundizar en el existencialismo desencantado de Kierkegaard y, paralelamente, en la postura esperanzada de poetas cristianos como Francis Jammes y Paul Claudel que, con una sensibilidad extraordinaria, componen agudas reflexiones sobre el ser humano, la naturaleza y Dios en forma de versos transparentes, intensos y fervorosos.
Mientras realiza esta magna búsqueda del conocimiento, Jesús Delgado Valhondo es sabiamente aconsejado por dos excelentes intelectuales extremeños: Pedro Caba y Eugenio Frutos. Ambos lo orientan en la elección de lecturas, escritores y tendencias e, incluso, cuando el poeta en ciernes se decide a transvasar sus sentimientos al papel se convierten en sus más fieles defensores y, al mismo tiempo, en sus críticos más severos. Así, cuando a Valhondo se le presenta la ocasión de editar su primer libro (Hojas húmedas y verdes), elude informarlos del acontecimiento para evitar alguna crítica de última hora que impidiera su publicación.
Tales hechos y circunstancias proporcionan al incipiente vate una base intelectual infrecuente en poetas noveles de su época. Esto explica que su poesía adquiera paulatinamente una solidez que enseguida es apreciada por los lectores, porque les transmite la seguridad de encontrarse ante un ser humano común especialmente preparado y predispuesto para la creación poética, que brota naturalmente de su asumida condición de hombre y de espíritu: “Nos buscamos ávidamente / desde la piel a lo más dentro / y nunca conseguimos, nunca, / el descifrarnos los misterios” (La muerte del momento).
La consecuencia de este hondo ejercicio reflexivo e intelectual, que Jesús Delgado Valhondo llena de cálida y humana emoción, es la transcripción lírica de la crónica espiritual de su existencia en una unitaria, coherente, extensa, trascendente y evolucionada obra poética.
Valhondo comienza su relato existencial deseando conocer lo que no sabe y lo intranquiliza sobremanera. De ahí que su objetivo primordial sea la búsqueda de su creador, para que le explique las múltiples dudas vitales que soporta sobre la existencia. Seguro de encontrarlo, en un principio adopta una postura estoica, pues piensa que todo sucede necesariamente con el consentimiento divino. Pero pronto advierte que la realidad percibida por sus sentidos no es inmutable, porque el tiempo cambia y trastoca todo. Entonces siente la necesidad imperiosa de obtener respuestas para comprender las alarmantes variaciones que observa. Por esta razón busca a Dios apasionadamente pero, a pesar de su insistencia, la divinidad no se le manifiesta racionalmente como quiere. Entonces Valhondo se angustia al descubrir que no dispone de capacidad intelectual para acceder a la divinidad ni tampoco para conocerse, desentrañar la realidad y entender el mundo: “¿A quién contamos los asombros? / ¿Dónde ponemos los fracasos? / ¿A quién que mañana es domingo / y no lo sepa? / Un mal trago / para beberlo solo / y solo pasearlo” (¿Dónde ponemos los asombros?).
Este momento de inflexión en su espíritu y en su obra poética se produce cuando es invitado a unos cursos de verano en la universidad de Santander y tiene la oportunidad de poner en práctica su idea de la vida: una montaña de acusada pendiente que el ser humano debe subir con un talante místico, mientras sortea los obstáculos del camino animado por un afán ascético. El esfuerzo le merece la pena pues, al final de este recorrido ascendente, supone que Dios se encuentra esperándolo en la cima para premiar su anhelo espiritual de superación, de perfección y de contacto con su origen. Pero la experiencia le resulta descorazonada, porque sube a la montaña santanderina y allí sólo encuentra el tremendo poder de Dios en forma de vientos huracanados, profundos precipicios, lluvias torrenciales y elevadas montañas. Como entiende que la divinidad no ha querido recibirlo, inicia un camino hacia el desencanto que ya no tendrá vuelta. La conclusión a la que llega Valhondo resulta descorazonadora: la soledad es el destino irrenunciable del ser humano. Desde entonces, el símbolo del árbol solo (un hombre solo, una conciencia sola) es el centro de su obra poética: “Dolor de no encontrar el sitio / para encajar el hombro, andar por esta sangre, / como un hombre cualquiera arrinconado al muro / del anuncio que grita que pensar es pecado / del hombre que va solo. Del hombre solo. Culpa / del hombre. / Siempre solo” (La vara de avellano).
De todos modos, Valhondo realiza un último intento para no caer en la nada y busca el apoyo de sus semejantes. Pero sólo consigue angustiarse más cuando advierte que ellos padecen su misma ceguera mental para llegar a Dios y que no pueden ayudarlo en su demanda de auxilio. Además, su dolor aumenta ante la actitud negativa de seres insolidarios que hacen imposible un mundo más humano, comprensible y habitable, porque provocan las disensiones cotidianas, la violencia gratuita y los conflictos bélicos por intereses particulares, alejados del bien común y (esto le afecta sobremanera) de la armonía espiritual que moralmente deben manifestar como seres humanos: “Hacen planos: todos nos reímos. / Hacen proyectos y todos nos reímos. / Hacen historia y todos nos ponemos a llorar / al mismo tiempo” (Un árbol solo).
Jesús Delgado Valhondo es un ejemplo de integridad humana pues, desde aquel lejano momento en que fue consciente de la realidad, asume su enigmática condición con una valentía propia de un ser comprometido. Pudo evadirse en la intrascendencia de la masa pero decide indagar en su origen, su naturaleza y su destino. Una auténtica lección para el hombre y el mundo contemporáneo que viven de un modo superficial su existencia trascendente.
“VALHONDO, POETA UNIVERSAL”, Extremadura (Cáceres), 19-2-09, p. 7.
"ELOGIO DE JESÚS DELGADO VALHONDO", Plaza de España (Mérida), 20-3-2009.Sr. Alcalde, familia de Jesús Delgado Valhondo, autoridades, alumnos de los colegios Trajano y Suárez Somonte, donde de 1960 a 1965, impartió clases, amable público, buenos días. Conocí a Jesús Delgado Valhondo en 1987 cuando ya había alcanzado el culmen de su madurez como hombre y como poeta y estaba concluyendo una de las empresas más grandiosas y apasionantes en que puede embarcarse el ser humano: la búsqueda de su creador.
Esta magna aventura la emprendió aquí en Mérida, su ciudad natal cuando nació el 19 de febrero de 1909, en la casa de la calle Los Maestros (antes Bastimentos) donde el ayuntamiento, representando a todos los emeritenses, acaba de colocarle una placa conmemorativa de esa fecha que es, sin lugar a dudas, un acontecimiento en la historia literaria de Extremadura y, me atrevo a añadir después de estudiar y reflexionar largo tiempo sobre su trascendente obra, de la historia literaria de nuestro país.
Aseguro esto con tal contundencia porque pocos pensadores han ahondado en el alma humana como Jesús Delgado Valhondo, pocos filósofos se han preocupado como él de conocerse y de conocer a los demás, pocos observadores han sentido el paisaje de la manera que él lo percibió y pocos intelectuales han dejado mensajes tan orientadores como él incitándonos a vivir la existencia como seres comprometidos con su condición humana, al contrario del modo superficial y materialista con que se vive hoy, y advirtiendo que el ser humano consigue su dignidad cuando pasa por la vida y no cuando permite que la vida pase por encima de él.
El inicio de su búsqueda se produce cuando con seis años de edad contrae la poliomielitis, una grave afección en una pierna, que lo obliga a sufrir varios años de médicos y hospitales. No obstante esta nefasta experiencia supone un beneficio para su espiritualidad y la poesía pues lo convierte en un ser amante del silencio y de la soledad, muy sensible, eminentemente reflexivo y también necesitado de conocer las razones de la imperfección humana a través de Dios para llegar al conocimiento del mundo.
Después de vivir en Cáceres e impartir clases en Trevejo y Gata, se traslada a Zarza de Alange desde donde se desplaza con frecuencia a visitar Mérida, en la que tiene numerosos amigos (Félix Valverde Grimaldi, Santos Díaz Santillana, Rabanal Brito, Demetrio Barrero …), participa en las actividades del Liceo, asiste a tertulias, escribe en la revista Olalla, en el semanario y la revista Mérida.
En 1960 se traslada a Mérida para incorporarse al colegio Trajano. El reencuentro con su ciudad lo llena de una profunda emoción que lo lleva a decir: “Andar Mérida es ir dentro del alma de Extremadura” y a depender de la ciudad como aseguró en el discurso de agradecimiento por ser nombrado hijo predilecto de la ciudad en 1993: “Algo que no sé explicar me hace dependiente de este paisaje, del alma de la ciudad, de este ambiente que te rodea como un aura de gloria”.
Durante estos años en Mérida, también siente una atracción especial por la arteria que la nutre desde tiempo inmemoriales: el río Guadiana con el que establece una íntima relación espiritual que lo conecta con su origen: "El poeta, a solas, en algún atardecer de verano, silenciosamente, como si cometiese un hecho impúdico, se ha bañado en las aguas del Guadiana. Se ha metido entre sus secretos, con inconfesable placer. [...] El poeta ha subido otra vez al puente y bajo la azafranada luz, recita su poema. El poeta arruga entre sus manos un papel que acaba de escribir: el poema. Y lo tira al río. Mira y escucha", confiesa en su artículo “El poeta y el Guadiana”.
Esta acentuada atracción es la que llevó a poner su nombre a la Biblioteca del Estado que, situada a la orilla del mítico río, hubiera colmado plenamente la satisfacción de Jesús Delgado Valhondo que dijo de la biblioteca esto:“Un libro es un monumento. Muchos libros, una ciudad monumental, un mundo. Una biblioteca, un universo”.
En 1986 el ayuntamiento de su ciudad le edita Abanico, un libro de poemas donde reúne versos de poetas amigos sobre lugares emblemáticos de Mérida y él edita este hermoso poema dedicado a la plaza de España:
Se tiende en el ancho suelo
un amarillo sol sin horas.
Sobre la taza de la fuente
dedos de un alma melancólica.
Viento en la rama de los árboles
doran las musicales hojas
(Ha de venir a verme un día
alguien que busca mi memoria).
Baja la tarde. Suben pájaros
hasta un grito de voz rota
del cielo último. Una pregunta
late en el alma de las cosas.
Sigo esperando mientras vivo
a alguien que historia de la historia
venga a conversar conmigo
en esta plaza, de mi pueblo, hermosa.
“GÉNESIS DE UN DISCURSO CONSISTENTE”, Vitela (Badajoz), nº 15, mayo 2009, pp. 29-30.Ahora que se cumple el Centenario del nacimiento de Jesús Delgado Valhondo (19-2-2009), se tiene la mejor perspectiva para reflexionar sobre por qué sigue siendo apreciada su voz lírica, y sobre cuál es la razón de que su palabra haya pervivido al paso tiempo en su obra poética, cerrada dieciséis años atrás. Las respuestas a estas interrogantes se encuentran en la sólida consistencia de su discurso lírico, que se sostiene en una cimentada base filosófica, una arraigada concepción religiosa, unas sentidas vivencias existenciales, una visión trascendente de la realidad y una profunda indagación espiritual en busca de Dios para llegar al conocimiento de su propia naturaleza y de los misterios de la realidad.
Valhondo fue un hombre común que aceptó su compromiso de sentirse parte del mundo, su dependencia de la divinidad y su conciencia de habitar una tierra concreta: Extremadura. Su capacidad de asombro lo llevó a interesarse por todo, a adquirir una concepción filosófica del mundo y a plantearse frecuentes preguntas ante el cambio de las cosas: “¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? / ¿Dónde, Señor, iremos? / Nunca sabremos nada / mar insondable de momentos”.
Por esta razón, Valhondo busca respuestas a través de abundantes lecturas filosóficas, que lo llevan a formarse una cosmovisión en la que interviene el neoplatonismo de San Agustín, el neoaristotelismo de Santo Tomás, el existencialismo de Unamuno y el raciovitalismo de Ortega y Gasset. Estimulado por estos planteamientos reflexivos, Valhondo reactiva su profundo sentimiento religioso y emprende la búsqueda de Dios, que será el motor de su obra poética: “Buenos días, Señor, a ti el primero / que eres historia y sangre de mis años”.
Pero su búsqueda esperanzada de la divinidad (primero a través del paisaje y después del hombre) fracasa, porque su concepción ideal del mundo se rompe cuando comprueba que tanto la naturaleza como el ser humano están repletos de numerosas imperfecciones (entre ellas su preocupante fragilidad y la falta de capacidad intelectual para llegar a Dios, que tiene todas las respuestas y, sin embargo, se mantiene en silencio). Al final Valhondo, agotado por esa pelea espiritual que mantiene durante toda su vida, llega a la estremecedora conclusión de que el destino ineludible del ser humano es la soledad: “En medio del paisaje, / en la llanura, / trémulo de emoción, / un árbol solo” (un hombre solo, una conciencia sola).
Una profunda y digna indagación, por tanto, la llevada a cabo por Jesús Delgado Valhondo en su obra poética, que se desarrolla a lo largo de siete décadas (1930-1993) sin altibajos en su intensidad emocional. No es de extrañar que su palabra consistente supere el tiempo y llegue al lector actual como recién creada, pues en ella encuentra las mismas interrogantes que cualquiera se hace cuando en un momento de su trayectoria terrena realiza un repaso mental de su vida preguntándose por su origen, la razón de su existencia y su destino.
“UN CENTENARIO PARA CELEBRAR”, Mérida (Mérida), septiembre 2009, pp. 69-71.El autor de este artículo destaca la importancia que tiene para Mérida y para los emeritenses el hecho de que hace cien años Jesús Delgado Valhondo naciera en nuestra ciudad (19-2-1909).Una ciudad la configuran las personas que la habitan, de lo contrario sería un lugar desolado (aceras, calles y plazas, silencio, encrucijadas y soledad). La ciudad se llena de historia, de espíritu, de vida en definitiva, con la existencia de cada uno de sus moradores que, con sus vivencias, le imprimen carácter aportando rasgos de su talante único y, al mismo tiempo, contribuyendo colectivamente a crear un ámbito propio donde se palpa una identidad que sólo es característica de ese espacio urbano.
Sin embargo, aunque todos colaboren en su formación, existen unos cuantos de sus moradores a quienes cabe el honor de destacar sobre el resto por tener cualidades excepcionales con las que ensalzan el peculiar talante del lugar que son originarios.
Sin duda, una de las personas que más han marcado la personalidad de Mérida es el poeta Jesús Delgado Valhondo por unas razones especiales que destacan sobre las aportadas por los emeritenses comunes y, en 1993, fueron reconocidas por el Ayuntamiento de su ciudad nombrándolo hijo predilecto:
1)Valhondo fue un paisano excepcional no sólo por dejar su impronta en Mérida al nacer en ella sino también porque supo descubrir la trascendencia de su tradición secular, se sintió integrado en el alma de la ciudad, lo expresó rotundamente y lo difundió con orgullo: “Mérida con su historia a cuestas es ciudad de futuro. Una ciudad con futuro. Esto le da una personalidad que la caracteriza entre las demás de su estirpe. Tiene solera y no por su romanicidad sino por pueblo. Yo me siento orgulloso de ser hijo de mi pueblo. De ser pueblo” (Mérida, acto de nombramiento de hijo predilecto, 9-7-93).
2)Jesús Delgado Valhondo es un poeta de voz universal, porque su poesía expresa las esperanzas e intranquilidades que experimenta el ser humano común en cualquier parte del mundo. Este hecho literario convierte en universal su lugar de nacimiento, porque su discurso lírico brota del alma de la ciudad que concebía como el útero materno donde se encontraba su origen: "Cuando subía las escaleras, para recoger la medalla, todo aquello se me estaba viniendo encima, sobre todo porque una de las mejores cosas, que me han pasado en la vida, es nacer en Mérida, y me encontraba como en el vientre de una madre, como de regreso" (Mérida, palabras de agradecimiento por la entrega de la medalla de Extremadura, teatro romano, 7-9-88).
3)Como buen filósofo, Jesús Delgado Valhondo, fue un agudo observador que realizó una profunda reflexión sobre su entorno. Esta meditación lo llevó a destacar, hace décadas, elementos fundamentales del paisaje de Mérida como el río Guadiana que, con su mítico y sonoro nombre, se encuentra hoy sabiamente integrado en la ciudad: “[…] este río nuestro […], este Guadiana tremendo, armonioso, maternal si lo vieses, despide olor a poleo [...], a hierbabuena, a juncos verdes, a adelfas, a mejorana. Más allá a majuelo y malva. Y, aún más allá, a mielga y milenrama. Hay una soberbia algarabía de olores” (“Carta a un poeta en Alemania”, Hoy, 27-4-66).
También Valhondo se interesó por indagar en el alma de Mérida a través de lugares emblemáticos como el teatro romano, cuya esencia milenaria le inspiró Los anónimos del coro, o la Plaza de España, a la que concibió con una poética trascendencia: “Se tiende en el ancho suelo / un amarillo sol sin horas. / Sobre la taza de la fuente / dedos de un alma melancólica” (“Plaza de Mérida”, Abanico, Mérida, Ayuntamiento, 1986).
4)Apasionado amante de su ciudad, Jesús Delgado Valhondo sintió una honda intranquilidad cuando se percató de que su configuración singular estaba siendo alterada por una inadecuada transformación moderna: “Mérida ¿dónde has ido?” / que no te siento. / Contrarias nuestras vidas / se nos están perdiendo. // (Duerme la estatua, frío, / sobre su tiempo; / arco de puente y río, / dolor de sueño). // Tú te mueres de joven / y yo de viejo. // Mérida, yo te piso / y tú ¡qué lejos!” (“Mérida”, El año cero, 1950).
Además, como pensaba que “las ruinas sin reconstruir nos gustan más […]. Somos amantes de las ruinas. Nos duelen las ruinas. Nos enorgullecen las ruinas. Somos ricos porque tenemos ruinas" (“Ruinas”, Hoy, 5-4-62), le molestaba que el teatro romano se dedicara a montajes impropios de un lugar con dos mil años de historia: "En algunas funciones tapan el escenario con luces o con toldos. Ruidos estridentes y lo que suele ser la ordinariez impera […]. La romanicidad emeritense [...], su personalidad, no puede ser arrollada por un huracán extemporáneo. [...] Si nos cargamos la historia, nos hemos cargado a Mérida" (“El marco y el cuadro”, Hoy, 30-7-93).
También defendió decididamente que Mérida fuera la capital de la región (entonces llevaba años viviendo en Badajoz) por su situación geográfica y su herencia histórica en un momento vital para Extremadura cuando las dos provincias hermanas se disputaban este honor.
5)Su magna, coherente, reflexiva, elaborada y trascendente obra poética es la crónica espiritual de un emeritense que tuvo la dignidad de indagar sobre su origen, su condición de ser humano, su relación con los demás y su posición en el mundo, cuyo centro él situaba en un lugar concreto llamado Mérida: “[…] En el fondo surge Mérida recién creada. Recién florecida de viejo aroma de bosque en la ciudad que escucha la historia del silencio en la escultura de piedra donde se posan los años a descansar" (“Atardecer en el teatro romano de Mérida”, revista del Festival de teatro clásico, Mérida, junio 1993).
6)El interés de Jesús Delgado Valhondo por cultivar su espíritu lo llevó a ser un habitante excepcional de una ciudad cargada de historia, porque anímicamente llegó a vislumbrar sus raíces milenarias y a sentirlas arraigadas en lo más profundo de su ser: "Cuando el hombre siente bajo sus pies y sobre su espíritu ruinas históricas, ha ganado en su sangre una vejez que le hace señor y dueño de un tiempo dorado y 'siempre mejor'. [...] Siente con toda intensidad una emoción histórica [...] una evocación sublime. Un sentimiento religioso que le capacita para ver y escuchar el tiempo que se marchó" (“Ruinas”, Hoy, 5-4-62).
7)Jesús Delgado Valhondo es uno de los emeritenses que más elevadamente ha sabido expresar su pasión por Mérida a través de una mezcla exquisita de hondura emocional y acentuado lirismo: “Si pudiésemos personificar los meses a septiembre lo haríamos mujer acostada en la tarde plácida y tibia y le pondríamos una hermosa sonrisa en los labios. [...] si ponemos nuestra voz de pie, alerta y alborozada, para gritar, a vientos y mareas, que Mérida, al estrenar la sonrisa de septiembre da, espléndida y regocijada, alegría" (“Pregón”, Hoy, 31-8-62).
Estas circunstancias excepcionales permiten asegurar que Jesús Delgado Valhondo es un personaje ilustre de Mérida y que su nacimiento en ella la engrandece a través del contenido y la difusión de su magna obra poética, cuyo valor humano, espiritual y literario es originario de su ciudad natal: “Algo que no sé explicar me hace dependiente de este paisaje, del alma de la ciudad, de este ambiente que te rodea como un aura de gloria y de infinita felicidad” (Mérida, acto de nombramiento de hijo predilecto, 9-7-93).
El Ayuntamiento de Mérida ha sido consciente de la trascendencia del nacimiento de este singular vecino en la calle Los maestros el 19 de febrero de 1909 y, al cumplirse el primer centenario, colocó una placa en la casa donde nació el poeta y celebró actos conmemorativos en la Plaza de España y en su barriada. Más tarde, en mayo, el Consistorio realizó la edición, coordinada por la biblioteca Juan Pablo Forner, del Catálogo de artículos y cartas de Jesús Delgado Valhondo, que fue presentado en la Feria del Libro.
Además, la Concejalía de cultura emeritense tiene previsto continuar la celebración del Centenario con otros actos como la presentación de un estudio titulado Jesús Delgado Valhondo: Vida. Poética. Poesía, que fue editado en primavera por la Fundación del poeta.
En fin, los hechos expuestos muestran el acierto de que Mérida haya celebrado y prevea seguir conmemorando el Centenario del nacimiento de Jesús Delgado Valhondo durante 2009 con actividades que recuerden la categoría intelectual de uno de sus hijos predilectos más destacados.
95.-“LA HONDURA DE UN POETA LLAMADO VALHONDO”, Boletín RAEx (Cáceres), 2009, pp. 123-130. Es un ensayo extenso en PAPA/JDV/VARIOS.
“EXTREMADURA Y PAISAJE EN JESÚS DELGADO VALHONDO”, Alborayque (Badajoz), 25-11-09, pp.169-189.
[...] El "Canto a Extremadura" es la descripción lírica de la contemplación personal, que realiza el poeta del paisaje y la gente de Extremadura, cuya esencia extrae y describe de una forma emotiva y alentadora.Dos hechos contribuyeron a que Jesús Delgado Valhondo adoptara esta nueva actitud y se decidiera a componer el"Canto". Uno, la preocupación que siempre tuvo por el atraso económico de su región, debido a la falta de agua, a pesar del esfuerzo realizado por el extremeño:
Se nos iba la sangre del alma tan temprano,
se nos iba la vida sin darnos casi cuenta
y moría de sed la tierra y era vano
el esfuerzo del hombre con nervios de tormenta.
Pero en 1953 se inicia el Plan Badajoz y unos años después se convierte en una realidad milagrosa, que transforma en productivas las resecas tierras de la cuenca del río Guadiana. Valhondo ve en este cambio la dignificación de su tierra y de su gente, a través del trabajo:
Ya el campo tiene agua, nacen pueblos hermanos,
suenan campanas en el cielo extremeño
los hombres han sabido dónde tienen las manos
para hacer nueva patria en un gigante empeño.
Este hecho influye positivamente en el ánimo del poeta, cuya esperanza se puede localizar no sólo en el "Canto" sino también en artículos periodísticos de esta época como, por ejemplo, el titulado "Volver sobre nuestros pasos" donde muestra su euforia no sólo por los beneficios económicos sino también culturales, que reporta el Plan Badajoz a su tierra. “La tierra extremeña era antes parda, cenicienta, oculta. Ahora es verde, olorosa, sonora. Su sed ha sido apagada. Nuevos árboles, nuevas hojas, nuevos frutos. Han nacido pueblos. [...] Hay cátedras. Casas de Cultura. Bibliotecas. Se dan con cierta frecuencia conferencias. […] Estamos en la época en que Extremadura ha dado y está dando, en calidad y en cantidad, más escritores, filósofos, poetas, cronistas, críticos, periodistas, ... [...] Extremadura está sonando en el mundo como una campana que tocase a fiesta”.
Dos, la convocatoria de los Juegos Florales de 1956 por el ayuntamiento de Badajoz, que lo animó a presentar el extenso poema a este certamen lírico.
No se sabe si Valhondo lo elaboró expresamente para el concurso o si lo tenía adelantado y lo terminó para el acontecimiento, pero parece ser que una parte la tenía escrita con anterioridad a la convocatoria de los Juegos Florales, porque se detectan dos calidades líricas definidas y diferenciadas: una desde el comienzo al poema "Ciudades" (incluido), más elaborada, sin apenas tópicos y con extraordinarios hallazgos líricos:
Encinar extremeño, mis heroicas encinas,
mis sufridas encinas milenarias y llenas
de cigarras, de tórtolas, de olor de campesinas
como si fuese sangre sin encontrar sus venas.
Todo viñedo tiene andando entre su tarde,
bajando luz de viento, ángeles de brisa;
y el demonio que, luego en una copa arde,
El jabalí es la roca que su fuerza desvela.
El conejo es el pálpito de la hierba mojada.
El águila es montaña que se desprende y vuela.
El lobo es el ladrido de noche a madrugadas.
Descalzo pie entre juncos de la moza que grita
pisando va la nube llena de escalofrío,
yerbabuena, poleo, adelfa, margarita ...
Y se desnuda el agua para que pase el río.
Otra, desde "Nueva Extremadura" hasta el final, más de circunstancia, de lugares comunes, menos elaborada, más prosaica y con alguna concesión a la ideología religiosa y política de la época:
Cuando la patria dijo, 'Necesito tus hombres,
necesito tu sangre, necesito tu entraña',
todos fueron a una sin conocer sus nombres
a colocar el hombro para elevar a España.
De tal forma que esta parte pudo ser la que escribió deprisa, atendiendo al plazo temporal establecido en las bases del certamen y el tono requerido en este tipo de convocatorias, y la anterior la tuviera madurada y escrita desde hacía algún tiempo, teniendo en cuenta el amor que siempre sintió por el paisaje y la gente de su tierra.
No obstante, las circunstancias extrapoéticas que rodean a este conjunto de versos no les resta apenas calidad porque el lirismo, muchas veces creativo, llena buena parte de los versos de verdadero sentimiento, originalidad y conocimiento profundo de Extremadura. Por tanto, el "Canto" puede ser un poema circunstancial pero no de circunstancias. Se nota que Valhondo no lo escribió para concursar sino con el fin de aprovechar el certamen como medio de difusión de unos sentimientos que sobre su tierra guardaba celosamente en su alma desde hacía años, esperando el momento oportuno de darlos a conocer. La ocasión le llegó con la convocatoria de los citados Juegos.
El "Canto a Extremadura" no es un poemario sino un largo poema (un canto), que consta de 184 versos agrupados en 15 poemas de 12 versos cada uno que, por su medida y la distribución de su rima consonante, forman tres serventesios alejandrinos divididos en dos hemistiquios isosilábicos de siete sílabas cada uno.
Aunque el poeta no dividió el "Canto" formalmente en partes y parece una simple sucesión de poemas, se estructura en tres partes teniendo en cuenta su pulso lírico:
1ª)Desde el comienzo hasta el poema "Cuadros", donde predomina un contenido místico.
2ª)Desde "Tajo" a "Ciudades", donde se agrupan los poemas con sentido mítico.
3ª)Desde "Nueva Extremadura" al poema final, donde se concentran los lugares comunes.
Esta división no rompe el ritmo equilibrado del poemario, porque el poeta la marca con dos inflexiones de la tensión lírica. La primera comienza en el poema inicial, "Castillo", que tiene un tono eminentemente místico centrado en los valores imperecederos de Extremadura y de su paisaje. Sube hasta "Tajo", donde se manifiesta esta inflexión en el aumento de la tensión del poema, pero ahora sustentado en el sentido mítico que encuentra en los dos ríos de la región y en el sabor añejo de gestas pasadas que paladea en sus ciudades.
La segunda inflexión se produce en el poema "Nueva Extremadura", cuando el poeta se emociona con la transformación tan patente que observa en su tierra, antes árida y ahora llena de vida por el milagro del agua y el trabajo del extremeño. Este futuro alentador lo llena de esperanza y su espíritu, por primera vez desde el inicio de su obra poética, respira tranquilo y libre de preocupaciones existenciales que en el "Canto" excepcionalmente no aparecen:
Y fábricas que hacen un paisaje celoso
y energías que estrenan sus fuerzas en la luz.
Agua viva bendice el campo. Y hace hermoso
el cielo que se clava en redentora cruz.
No obstante el "Canto" gira en torno a dos planos superpuestos, que llevan a pensar en una posible división en dos partes:
1)El temporal, de contenido épico que a su vez se escinde en dos direcciones complementarias. Una referida al pasado histórico de la vieja Extremadura ("Castillo", primer poema), que se centra en los restos de aquel tiempo pretérito ("torres y murallas", "castillo”) y en el orgullo de la aportación humana que realizó la región al descubrimiento de América. Y otra, encarnada por el presente de la nueva Extremadura, que se manifiesta positivamente gracias a la realización y los resultados del Plan Badajoz.
2)El espacial, que también se bifurca en la descripción de la realidad física (paisaje) y la humana (gentes).
La estructuración en dos partes se reafirma con la doble vertiente religiosa y guerrera, mística y mítica, que se detecta en los versos del "Canto":
Porque ha sembrado el trigo de promesa en América
y ha tenido héroes y santos que criar
yo venero la savia del árbol de la épica
Extremadura mía donde poder rezar.
La expresión del "Canto a Extremadura" tiene una modulación muy distinta a la característica de Valhondo, pues presenta un tono de epopeya marcada por el ritmo marcial de los hemistiquios isosilábicos de los extensos alejandrinos, la rima alterna de los serventesios, la frecuencia repetitiva de la misma estrofa y el espíritu esperanzado e impetuoso del poeta que, a pesar de todo, se muestra disciplinado y consciente de su labor lírica, adecuando el tono y la tensión al tema delicado y entrañable que trata para no desbordar sus sentimientos y de paso evitar tópicos excesivos, que hubieran convertido el poemario una retahíla de alabanzas sin ningún valor.
De tal forma que, en el "Canto a Extremadura", se puede encontrar una mezcla de múltiples emociones sugeridas por el color, el aroma y la diversidad del paisaje, que destaca el poeta llenando el espíritu del lector de variadas y sutiles sensaciones líricas, lejanas a los estáticos y reiterados lugares comunes de este tipo de poemas:
Mancha tactos el aire, la palabra amarilla
las palabras ahumadas de calladas razones,
hay silencios larguísimos en donde el sueño brilla
hay hojas que parecen ya secos corazones.
Además el tono épico citado no es lineal sino que, desde el comienzo del poemario, va creciendo hasta llegar al poema "Tajo" y vuelve a intensificarse en "Nueva Extremadura", donde el espíritu del poeta se desborda un tanto al hablar del hombre y la mujer extremeña hasta caer en algún tópico de encendida pasión por la gente de su tierra:
Porque somos así, pardos como la tierra,
duros como la roca y recios como el roble,
porque somos trabajo, porque somos la guerra
porque somos el alma más generosa y noble.
Es cierto que en estos cuatro versos donde define las virtudes raciales del hombre extremeño (fuerte, luchador, generoso y noble) el poeta se desborda lo mismo que cuando en el poema siguiente describe las virtudes de la mujer extremeña recurriendo a tópicos (complemento del hombre, madre de héroes y santos, refugio físico y espiritual de sus hijos). Pero también se debe reconocer que el lirismo creativo y el ímpetu empleado los hacen nuevos y la reelaboración resulta original: La que siempre es la madre con las alas abiertas
por cobijar al hijo sentido en el amor
y que tiene la casa con las puertas abiertas
y la lumbre encendida y escondido el amor.
Además el "Canto a Extremadura" no es una simple descripción, pues el poeta hace uso de la técnica cinematográfica con la que imprime emoción y dinamismo a su mensaje lírico. Así el "Canto" se presenta como una sucesión de secuencias, coherentes e interrelacionadas por su contenido descriptivo, que comienza con una toma panorámica desde un lugar elevado ("Castillo"). Baja y encuadra las tierras de labor, donde se encuentran los cultivos típicos de Extremadura ("Olivos", "Encinas", "Trigal", "Viñas", "Huertos"). Enfoca la lejanía ("Montes", "Cuadros"). Toma un primer plano de los ríos ("Tajo" y "Guadiana"). Entra en los núcleos urbanos ("Ciudades"). Realiza una vista panorámica de la nueva tierra transformada en un lugar productivo por el Plan Badajoz ("Nueva Extremadura") y de sus gentes ("Hombre extremeño" y "Mujer extremeña"). Y termina con un primer plano de la Virgen de la Soledad, final del proceso deductivo que partió de lo general y ahora desemboca en lo particular, como queriendo insinuar que todo existe en función de un sentido divino.
Con esta técnica propia del cine el poeta consigue por un lado presentar los elementos fundamentales que integran y conforman el paisaje extremeño, físico y humano, de una forma ordenada y con un enfoque nuevo y original: "Me suponía en lo alto de un castillo y desde allí veía mi tierra extremeña". Y, por otro, conexionados por la tradición religioso-guerrera de la historia de Extremadura y, a la vez, del momento presente desde una perspectiva interna centrífuga, que el poeta alcanza mimetizándose en perfecta comunión con el paisaje, austero y místico, como un elemento más de él:
Cielo y tierra: Paisaje. Mi corazón mendiga
el surco del otoño como grano de trigo,
quiero quedarme toda esta enorme fatiga
en el milagro hermoso de morirme contigo.
De tal manera que Jesús Delgado Valhondo, en el "Canto a Extremadura", aparece más que nunca como un auténtico vate extremeño, que poetiza desde y sobre su tierra y además lo hace de una forma creativa y sincera, a pesar de la naturaleza del certamen al que lo iba a presentar. Es por tanto el "Canto" el inicio y el final de una corriente frustrada de poesía puramente extremeña a partir de la cual, cincuenta años después, se podría hablar de la existencia de una lírica hecha en Extremadura y sobre Extremadura que, primero, hubiera ahondado y, después, definido los rasgos de nuestra identidad regional para saber lo que somos, hacia dónde debemos dirigirnos y cuáles son nuestros límites, cuestiones que por falta de una profunda reflexión siguen sin ser contestadas por haber perdido la oportunidad lírica que ofreció el "Canto a Extremadura".
Por otro lado, con el uso de la técnica cinematográfica, Valhondo no se ve obligado a marcar los cambios de un lugar (o concepto) a otro, al imprimir con ella continuidad e intensificación emotiva y de este modo evitar altibajos en la tensión espiritual y lírica del poemario, que mantiene además siguiendo un hilo discursivo lleno de imágenes visuales, sensoriales y olfativas al describir la flora (encinas, álamos, olivos, robles, viñas, hierbas aromáticas), la fauna (ciervo, jabalí, águila, conejo, lobo), los accidentes geográficos (montes, ríos), hasta llegar al hombre y a la mujer extremeña.
Alejandro Pachón también encuentra en el "Canto" una relación entre la técnica empleada por el poeta y la que es propia del cine cuando dijo: "Aunque no tocara directamente la temática cinematográfica, su obra, como la de los creadores de imágenes escritas, no carece de estos enfoques. Su poesía, que en alguna ocasión se ha utilizado como fondo en 'off' para documentales, podría haberse filmado con la cámara de Néstor Almendros, con iluminación natural del atardecer, la hora bruja, resaltando las sombras y los brillos".
En el "Canto a Extremadura", aunque Valhondo olvida sus intensas preocupaciones trascendentales, se pueden hallar algunos residuos de sus inquietudes espirituales como, por ejemplo, cuando siente unos fuertes deseos de mezclarse con el paisaje ("para llevar más alto mi corazón latiendo, / para volar miradas en ansias de bautismo", "Castillo"), sufre intensamente al recordar el sacrificio de Cristo en el huerto de los olivos ("yo también me arrodillo y oraciones me nacen / en el cáliz divino de noche de olivar", "Olivar"), lo invade el misterio ("Yo no sé si la luna resbalando en el suelo / yo no sé si fue el búho inventándose el nido", "Encinas"), recuerda la soledad ("La soledad destapa su velo y se desnuda, / sabe a mármol de hueso, a colmena dejada", "Huertos") o el sufrimiento de su vida y de su infancia ("vengo de muchos años rodando en el camino / [...]. / Mi corazón te ofrezco [...] / en mi fondo de niño, por lo que yo he sufrido", "Ofrenda a la Virgen de la Soledad").
Tampoco el poeta pudo totalmente desprenderse de su sentimiento religioso y muchos de sus versos se impregnan de una sutil religiosidad, que ahora no es producto de la angustia como en sus libros anteriores sino de la vinculación que encuentra entre los elementos del paisaje y los misterios de la religión (el olivo le recuerda la pasión de Cristo; la espiga, el cuerpo de Dios; la viña, a su sangre, y la Virgen, el refugio y la protección que supone para el creyente):
y amarguras de sombras que recuerdan a Cristo.
Oh, bíblicos olivos, que mi tiempo deshacen.
Quizá porque la espiga puede ser cuerpo luego
de Dios y salve al hombre de su duro vivir.
Como olivar y trigo es bíblica la viña.
recógeme en tu seno Luz de la Soledad.
Jesús Delgado Valhondo no pudo eludir la expresión de su sentimiento religioso, aunque olvidara momentáneamente sus fuertes intranquilidades, porque veía en el paisaje la obra de Dios y el medio para religarse a la divinidad, no un mero adorno plástico. Por esa razón el paisaje era el centro de su concepción religiosa del mundo. De ahí que poeta y paisaje aparezcan en el "Canto" en una perfecta comunión mística formando parte de la creación y por tanto de Dios, su principio y su fin.
No obstante llama la atención que en el "Canto" Valhondo centre su visión religiosa en la Virgen más que en Dios. Tal hecho pudo deberse a dos razones: una, encaja mejor con el tipo y el tono épico del poema porque la Virgen tradicionalmente ha sido la protectora e interdecesora del ser humano ante Dios, que no contesta a las preguntas del poeta. Otra, porque el "Canto", respiro espiritual en su búsqueda de la divinidad, es una ocasión propicia para pedir protección a la Virgen en un momento vital en el que el poeta se encuentra agotado por su búsqueda infructuosa de Dios, como se observa en La muerte del momento, el libro anterior.
Sorprende la opinión de algún crítico que no le reconoce al “Canto” las cualidades comentadas y lo considera uno más de los dedicados a Extremadura. Pero estos juicios parecen precipitados pues, si bien el "Canto" se hace tópico en los cuatro últimos poemas, el resto contiene un ímpetu sostenido, original, sin lugares comunes y con verdaderos hallazgos líricos. Quizá por este esfuerzo de creatividad, al final el poeta agote sus recursos y se vea obligado a basarse en ideas repetidas para terminar el poema, o bien es lógico pensar que conscientemente recurriera a ellos para hacer más directo y comprensible su "Canto" y llegar así mejor al espíritu del extremeño tan falto ayer como hoy de sentido regionalista. Esta afirmación resulta lógica si se tiene en cuenta que Valhondo, a estas alturas de su obra lírica, era un gran conocedor de su trabajo lírico y extraña sobremanera que a sabiendas cayera en la trampa de los tópicos. De todas formas, aunque Valhondo recurra a alguno, lo compensa sobradamente con el sentimiento y la creatividad que le proporciona el conocimiento profundo del paisaje y del alma extremeña.
Alejandro Pachón, sin embargo, piensa que la poesía de Jesús Delgado Valhondo sobre Extremadura llena las páginas definitivas sobre su gente, sus pueblos y su paisaje: "Aprendí, a través de su obra, que podía hacerse poesía lírica y descriptiva sobre esta tierra sin caer en el tópico o en la exaltación, sin enfatizar ni resultar cargante".
Por otra parte José María Fernández Nieto afirma que el verdadero valor del "Canto" es su extremada sinceridad: "Yo concursé al mismo tema en que tú triunfaste [...]. Creo incluso que era técnicamente mejor que el tuyo premiado [...]. Pero ocurre que no podía sentirlo porque no conozco siquiera tu tierra [...]. Sin embargo el tuyo me gustó extraordinariamente, porque tenía, además de mucha modernidad, una riqueza de conceptos compatible con la poesía 'buena' con la poesía esencial y verdadera [...]. Y luego, tu poema, sentido hasta el tuétano, porque era el poema de un poeta extremeño".
A estas virtudes sobre la calidad y la singularidad del "Canto", habría que añadir otras como los recursos estilísticos empleados:
Imágenes de una gran calidad como las calificadas anteriormente de “extraordinarios hallazgos líricos” y otras como "los ángeles se encienden de azul", "niña / que vive de la sangre de un corazón de tierra" o "Y ese olor de la tarde cuando se cierra fría".
Metáforas tan sugestivas como las que definen con llamativa creatividad los animales representativos de la fauna extremeña (ciervo, jabalí, conejo, águila y lobo), "El trigal son los mares que anhela el extremeño", "Ciudades que son sueños de siglos en la historia" o "[La mujer extremeña] La que siempre es la madre con las alas abiertas".
Símiles del tipo "como si fuese sangre sin encontrar sus venas".
Construcciones de carácter épico: "Encinar extremeño, mis heroicas encinas", "para llevar pequeños paisajes por el mundo", "Este Tajo extremeño que tiene a Garcilaso / metido entre su alma", "Agua viva bendice el campo. Y hace hermoso / el cielo", "Yo venero la savia del árbol de la épica".
Y, sobre todo, la gran abundancia de anáforas, utilizadas como recurso intensificador: "para ensanchar [...] / para llevar [...] / para volar [...]", "o ha nacido del polvo [...] / o ha nacido de tierra [...] / o ha brotado [...]", "el mar donde la sangre suda [...] / el mar donde la tarde [...]", "El Tajo [...] / con el ansia [...] / con su traje de hierro [...] / con su sangre de arena", ... Polisíndetos: "y la luz de unas manos [...] / y amarguras de sombras", "de rincones y esquinas [...] / de piedras y de cielos [...] / de plazas y callejas [...] / de torres y murallas". Y asíndetos que refuerzan polisíndetos: "Alamos, pinos, robles. Y jaras y tomillos / y hueco de la roca y el agua desatada".
No obstante, a pesar de la transparencia que domina el poema, se puede encontrar algún momento de oscurecimiento cercano al surrealismo en los poemas "Viñas" y "Huertos", donde parece predominar más el subconsciente del poeta que su voluntad innata de claridad lírica, aunque en nada desmerece la calidad de los poemas porque, precisamente en ellos, es donde el poeta consigue los momentos sugestivos de mayor lirismo:
La soledad destapa su velo y se desnuda,
sabe a mármol de hueso, a colmena dejada,
al aliento del ángel, al verde mar que suda
en rocíos de auroras, la serpiente y la espada.
La defensa de la originalidad del "Canto" se apoya en el hecho de que no se halle ninguna influencia palpable en él, si no es una leve reelaboración de un verso de Chamizo ("Porque semos asina, semos pardos / del coló de la tierra"), que debe ser consciente: "Porque somos así, pardos como la tierra". O quizás la presencia del ritmo típico de los cantos épicos de la literatura española, pero adaptado al tiempo presente y a una realidad concreta que lo hacen, en caso de ser una influencia, original.
Formalmente el "Canto"podría tener un modelo lejano en los alejandrinos del Mester de Clerecía, aunque la agilidad de los empleados por Valhondo, su factura moderna y la agrupación en serventesios llevan a pensar que su modelo más próximo, si acaso tomó alguno, se encuentre en el Modernismo y más concretamente en el Rubén Darío de Azuly en poemas como "Caupolicán", aunque este parecido sería sólo formal porque, en el contenido, el poeta extremeño no es tan sanguíneo como el modernista.
Es, por tanto, en el sentimiento sincero y en la originalidad del lirismo creativo donde radica el valor del "Canto", precisamente porque el poeta no se lo plantea como un trabajo de circunstancias sino como la expresión sincera de la comunión que sentía con su tierra y su gente en un momento positivo para Extremadura. Por ejemplo, momentos como el comienzo del poema "Encinas" ("Yo no sé si la encina ha nacido de roca / o ha nacido del polvo que levanta el rebaño / o ha nacido de tierra seca, caliente y loca, / o ha brotado en la siesta o es un dolor extraño") cimentan la defensa de la originalidad del "Canto", pues son unos versos muy distintos de los que se han escrito sobre la Extremadura tópica. Y esto es debido a que resulta difícil encontrar otro poeta en la literatura de autores extremeños que abrigara un sentido tan trascendente sobre el paisaje: "Cómo regresan ahora en cuanto notan la muerte cercana [se refiere a los extremeños emigrados]. Reintegrarse a la tierra para que hecho semilla pueda fructificar en roca, en flor, en árbol. O mejor, en espíritu de paisaje".
Sin duda, la mímesis que Valhondo estableció con su paisaje hace que su "Canto" sea en conjunto uno de los más sinceros, sentidos y originales que se hayan escrito sobre Extremadura, y que poemas como "Castillo", "Encinas", "Viñas", "Montes" o "Tajo" contengan momentos creativos de una extraordinaria lucidez, que sitúan al "Canto" formal y significativamente entre los más lúcidos poemas escritos sobre nuestra tierra.
El ensayo se puede leer con notas al pie de página en la revista Alborayque (Badajoz), 25-11-09, pp.169-189.